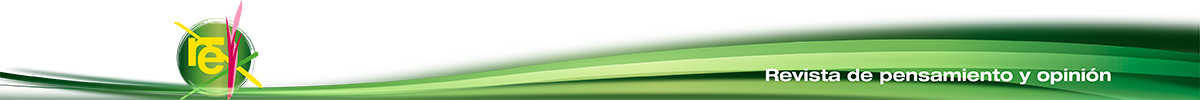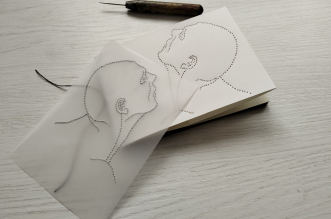En momentos de cambios sociales rápidos y profundos, que afectan al día a día de todos y que proyectan sombras de incertidumbre potentes y significativas, las emociones afloran con mayor frecuencia e intensidad. Estas emociones suelen relacionarse con miedos, desconfianzas, inquietud sobre qué pasará, cómo me afectará a mí y a los míos, cómo encararé lo que venga si me siento frágil o poco acompañado.
Todo parece señalar un momento de cambio de época, donde se juntan transformaciones tecnológicas de gran profundidad (que modifican puestos de trabajo, necesidades formativas, formas de comunicarnos, etc.) con incertidumbres globales como la emergencia climática o los cambios geopolíticos y los equilibrios de fuerza mundiales. Por otro lado, constatamos también ahora los límites crecientes con los que las democracias contemporáneas se enfrentan a un horizonte muy condicionado por estos cambios.
Este conjunto de factores y las interacciones que generan entre sí es lo que se ha dado en llamar “policrisis”, que ha hecho cada vez más difícil saber por dónde y cómo abordar los efectos que todo esto tiene sobre las perspectivas de futuro y las políticas a desplegar por parte de los poderes públicos. No es sólo que se desconozcan las respuestas a los retos planteados, sino que también resulta sumamente complicado definir con exactitud cuál es el problema específico que se afronta.
Todo ello genera una erosión profunda de los puentes de confianza entre dirigentes representativos, esfera pública y ciudadanía. La pluralidad de fuentes de información y la dificultad de contrastar lo que aparece en cada momento como noticia, proyecta un velo de incertidumbre y desconfianza que no propicia un debate fiable sobre causas, efectos y decisiones a tomar frente a los retos ya mencionados. Nunca como ahora se dispone de tanta información y de tanto conocimiento acumulado. Y es precisamente en este contexto el que hay mayor dificultad para que la ciudadanía sepa a qué atenerse y qué puede esperar del futuro.
No es de extrañar que la sensación de fragilidad, de miedo y de debilidad tiendan a extenderse. Cuando, además, los entornos familiares, grupales o sociales de encuadre y acompañamiento de las personas se han ido debilitando y perdiendo la capacidad de mantener vínculos y vínculos fuertes o significativos. No es un factor nuevo. Hace muchos años que constatamos esta erosión de los espacios de comunidad e inserción. Podríamos decir que esto ya empezó a darse con la anterior gran transformación tecnológica y social del siglo XX que comportó la estructura de clases de la sociedad industrial y el tránsito del campo a las ciudades, con todo lo que comportó de pérdida de los vínculos de familia extensa y comunidad agrarias. Pero, precisamente la estructura de clase generó nuevas solidaridades y nuevas generaciones de vínculos y, a pesar de reducir el tamaño de las familias, mantuvo los fuertes vínculos de una estructura básica y estable. En el momento actual, los procesos de individualización son muy intensos, erosionan vínculos, y fragmentan y diversifican itinerarios personales, formativos, vecinales, laborales y sociales.
Las relaciones entre fragilidad emocional o el aumento de los miedos sobre lo que te rodea, el futuro más inmediato, y los problemas de salud, sobre todo en lo que se refiere a la salud y equilibrio mental, están suficientemente documentadas. Temas como el estrés, menor capacidad de respuesta a enfermedades; la propensión a buscar soluciones en la alteración, por mucho o poco, de hábitos o consumos; la soledad o dificultad de relación; o ya más directamente, los momentos de depresión o de ansiedad acaban teniendo efectos significativos sobre los estados de salud de las personas.
Todo lo que ayude a “re-conectar” a las personas con su entorno puede ayudar a recuperar la estabilidad emocional y mejorar la salud. Tener gente con la que puedas hablar, el hecho de pertenecer o ser parte de un grupo o espacio social de relación estable y mantener actividades que te permiten conectar con otros que son como tú, permite relativizar las fragilidades emocionales antes mencionadas, ya que puedes compartir miedos y dolores de cabeza, entender que no eres la única persona a la que todo esto le pasa. La teoría del capital social lo pone de relieve. Diferencia entre dinámicas de capital social, muy específicamente destinadas a responder a los intereses concretos de quienes forman parte de la comunidad o del grupo, y lógicas más complejas y ricas socialmente, que se dan cuando se trata de conectar entre sí a estos colectivos con intereses similares.

Y ya, en un estadio superior, la capacidad de vincular a grupos y colectivos con intereses diferentes pero que comparten un interés social, más allá de lo que específicamente explica la organización de cada grupo. Cuanto más frágil sea la salud y el equilibrio emocional de la persona, más tenderá a buscar el apoyo y el calor de grupos o colectivos que se encuentren en situaciones similares y que le ayuden a recuperar un sentido de pertenencia y le rebajen la sensación de aislamiento. Pero éste puede ser un primer paso en el desarrollo de habilidades sociales, hacia lógicas comunitarias que impliquen un sentido, un compromiso social y unos objetivos más amplios.
Las situaciones aquí descritas pueden afectar a personas de todas las edades y condiciones sociales, pero, evidentemente, pueden presentar situaciones de mayor prevalencia en momentos vitales específicos. Personas con alteraciones de salud mental que se pueden agravar fácilmente en determinadas coyunturas, las edades clave de formación de los niños y adolescentes, las personas mayores que pierden el sentido de la vida por razones diversas, personas que tienen opciones vitales que se alejan de lo más habitual y considerado como “normal”, los inmigrantes que viven en los que viven reglas, gente que ha sufrido circunstancias extremas. Son todas estas situaciones en las que crecen las posibilidades que todo ello desemboque en problemas de salud emocional y salud mental de las personas que las viven y protagonizan.
Parece bastante claro, por otra parte, que las nuevas maneras de vivir, consumir, trabajar, informarse, formarse o divertirse pueden contribuir a reforzar la individualización que antes comentábamos y además pueden intensificar estos efectos al demostrar que seguirlas es como “debe ser”, etc. Hay menos estabilidad familiar y el tamaño de las familias y las relaciones que se derivan de ella son más limitados.
En uno de los estudios más grandes que nunca se han realizado sobre los temas de salud mental y jóvenes(1) en el ámbito universitario, justo después de la pandemia de la Covid-19, se constataron muchos de estos temas. Las mujeres participantes presentaron de manera significativa un porcentaje más alto de síntomas depresivos, ansiedad e insomnio clínico o grave y un porcentaje menor de consumo de riesgo de alcohol, comparadas con los estudiantes de sexo masculino. Sobre la prevalencia de pensamientos suicidas, durante las dos semanas previas a la encuesta, el 17% de los estudiantes declaró que algún profesional médico le había prescrito tranquilizantes, ansiolíticos, antidepresivos o hipnóticos en el cuatrimestre anterior.
Todo parece confirmar muchos de los elementos de carácter más general que antes mencionábamos. El propio estudio pone de relieve algunas pautas de respuesta, que apuntan a generar más vínculos, establecer conexiones, propiciar espacios de encuentro, sentirse más protagonista de lo que haces o quieres hacer, etc. Si vamos más allá de este ámbito universitario, muchos de los trabajos sobre infraestructuras sociales y comunitarias apuntan en la misma dirección, y ponen de relieve la significación de bibliotecas, casales de barrio, espacios colectivos autogestionados, etc. Lugares y espacios donde encontrar a gente como tú, con quien compartir experiencias, con quien proyectar nuevas vivencias. En definitiva se trata de recuperar el pulso social y comunitario, atendiendo a los cambios generacionales, tecnológicos y emocionales que nos atraviesan.
Joan SUBIRATS
Catedrático de Ciencias Políticas de la Universitat Autònoma de Barcelona
Barcelona, Julio 2025
Artículo publicado en el Informe Observatori de l’Esperança 2023
Fundació Ajuda i Esperança – https://www.telefonoesperanza.com/
(1) Nos referimos al estudio encargado por el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Sanidad en 2022 y publicado en julio de 2023 donde se analizan los problemas de salud mentales de los universitarios, y donde se entrevistó a cerca de 60.000 estudiantes en una primera fase, que después se completó con una segunda fase, también cuantitativa 0,2. estudio cualitativo.
Los resultados se pueden consultar aquí: www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2023/07/Diseno-Estudio-junio-2023-v4.pdf