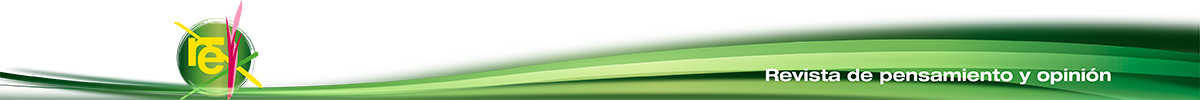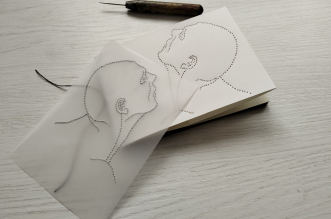Hace unas semanas atrás, entre el 21 y el 24 de junio, los pueblos del cono sur de América, particularmente las culturas preexistentes a la llegada de los conquistadores europeos, celebramos un día muy especial, cargado de profunda espiritualidad y ciencia, dos conceptos que parecieran ir disociados, pero que, en contexto de nuestra mirada ancestral, van íntimamente ligados. El mundo occidental lo conoce como el solsticio, de verano en el hemisferio norte y de invierno en el hemisferio sur. Nosotros le llamamos de diversas maneras. Para los herederos del mundo incaico recibe el nombre de Inti Raimy. El mundo mapuche lo conoce como We tripantü o wiñol tripantü. En cualquiera de estas definiciones el protagonista central de la historia es el sol, el padre sol y, con él, todo el contexto natural que rodea nuestro pasar por la vida.
El We tripantü es un proceso de renovación que se produce en todo el hemisferio sur. Es el inicio de un ciclo que comienza con el retorno del sol (a paso de gallo, decían nuestros abuelos) a partir del llamado solsticio de invierno (luego de la noche más larga). Los días comienzan a extenderse y la noche a retroceder. Para nuestros ancestros, la observación de la naturaleza y sus fenómenos, se tradujo en el desarrollo de un profundo sentimiento de pertenencia, arraigo y simbiosis con los elementos naturales, de tal forma que el estudio, análisis y comprensión de la vida natural fue la piedra angular para la creación de la cultura y filosofía mapuche (lo que el mundo europeo, desde la antigua Grecia ha definido bajo el concepto de “ethos”) y ese sentido de pertenencia es tan poderoso que hasta el nombre mapuche significa “gente de la tierra”, no los dueños de la tierra, sus poseedores, sino sus hijos e hijas protectores.
Si tuviésemos la oportunidad de observar y dibujar diariamente el lugar exacto en que el sol aparece tras los muros de la Cordillera de los Andes (la columna vertebral sobre la que se sostiene la historia de lo que hoy conocemos como Chile), veríamos que a medida que pasan los días el sol se va alejando hacia el norte, hasta llegar a su punto más distante de nuestra observación. Hoy en día la tecnología del timelapse nos permite tener una visión más certera de lo que estoy señalando. El punto de salida del sol se mueve diariamente, acercándose al polo sur y alejándose de este, hasta alcanzar su distancia límite entre el 21 y el 24 de junio
En la noche de ese día especial, las Pléyades brillan con una intensidad renovada y el paso al día siguiente se hace más largo que de costumbre. A partir de ese nuevo amanecer, el sol comenzará a acercarse, cada día más, trayendo consigo el cambio estacional, la llegada de la temporada de lluvias, la época de la siembra, de plantar las semillas, de abonar la tierra, de cuidarla y vigilar el paso del tiempo, esperar la tibieza de la primavera, el brotar de las semillas, el cuidado de estas evitando que las malezas se adueñen de su espacio de crecimiento para luego sentir la llegada del calor y la explosión de vida en el verano, con los frutos y alimentos necesarios para sostener la historia de un pueblo agrario como ha sido históricamente el pueblo mapuche y así, en un ciclo interminable, nutritivo, de crecimiento y aprendizaje.
Las culturas americanas entienden el paso del tiempo como un suceso cíclico y no lineal. Aquello les permitió a las civilizaciones con más desarrollo tecnológico como los mayas, aztecas e incas observar y analizar los patrones de continuidad y repetición que en el mundo natural ocurren cíclicamente y diseñar calendarios muy precisos respecto de los ciclos de la luna, del planeta Venus y, por cierto, del sol y del girar de nuestro planeta en su entorno. Del mismo modo, en esta lógica de ciclos que se van sucediendo como si dentro de una espiral viajáramos, fueron capaces de predecir certeramente los procesos de renovación de los procesos naturales y planificar certeramente las diversas actividades agrícolas y los rituales para cada una de ellas.
Ni la vida ni la muerte quedaron al margen de esta observación. La muerte en el mundo natural es otra forma de dar vida, las hojas se convierten en abono, las cadenas tróficas han sido una forma primigenia de sostener el equilibrio medioambiental y nuestra propia existencia es parte de este proceso en el que en la plenitud de la vida brillamos, sembramos, dejamos un legado y luego nos vamos apagando hasta que nuestra voz se disuelve y traslapa en la voz de nuestros hijos y nietos. Vivimos momentos de auge y decadencia, por lo que sostener el presente, resignificar lo que nos está tocando vivir en este momento, conectarnos con nuestro ser, aquí y ahora es lo significativo, y trabajar para que nuestro presente esté en armonía tanto con la comunidad en la cual vivimos como con la naturaleza de la que formamos parte es el sentido más profundo de la existencia. Una forma de ver y de ser muy distante a la que la racionalidad europea fue dando forma a partir del siglo XVII y que comenzó por separar el mundo natural, la naturaleza, del mundo humano, la cultura, o como diría un viejo profesor de sociología, la culturaleza. Para esta racionalidad, el lugar específico donde se asienta lo humano es la cultura. Los pueblos ancestrales de América, de Asia, África y de Oceanía, no sienten suya esta escisión. El ser humano es parte integrante del mundo natural y buscamos vivir en equilibrio con sus elementos.
Pero no sólo la naturaleza transforma su energía a partir de esta nueva salida del sol. Esta es una etapa en la que también crecemos quienes habitamos en ella. Es una época de introspección, de reflexión respecto de lo que ha sido hasta ahora nuestro paso por la existencia. Esa noche de vigilia y de rituales que precede al nacimiento del nuevo sol, lo más parecido al concepto de año nuevo occidental del 01 de enero, es también el comienzo de nuestro propio caminar de semillas, que se traduce en un habitar más la caseidad, de purificar nuestro pensamiento, hacernos fuertes con aquellas ideas que nos hacen bien, que nos nutren y abandonar aquellas que nos desequilibran, que nos acercan a la enfermedad. Es un tiempo para acercarnos a la gratitud, esa profunda y poderosa emoción tan necesaria en la actualidad. Es un tiempo para transitar a la idea que el mundo mapuche define como el “Reche”, el hombre o mujer intachable, digno/a, cargado/a de convicciones. Es una época para sembrar en nosotros proyectos vitales que verán sus primeros frutos más adelante, cuando comience el tiempo de abundancia en el aún distante verano en este lado sur del mundo.
Un saludo entonces, amables lectores y lectoras, que, en este comienzo de ciclo, aunque estés al otro lado del mundo, tengas toda la energía y claridad para superar y aprender de todos los desafíos que la vida pondrá ahí para ti. Que habite siempre la luz en tu corazón y que trabajes con toda tu energía para hacer de este mundo un lugar más bello y apacible. Que tu práctica de vida, sea también un aporte para alcanzar la paz en el mundo. Que la salud te acompañe. Y como decían los abuelos:
¡Küme ayiukonpape tüfachi we-tripantü! (Que comience con alegría este nuevo retorno del sol).
Pedro TORRES QUINTREL
Profesor de Educación General Básica
Académico Adjunto Universidad de las Américas (UDLA)
Pedagogo Social
Coach Ontológico
Santiago de Chile, Chile
Julio de 2025