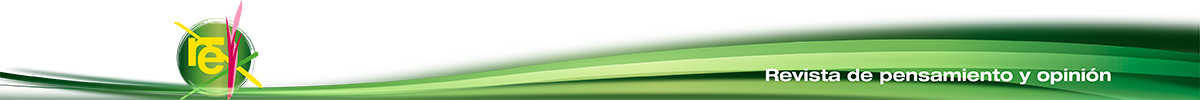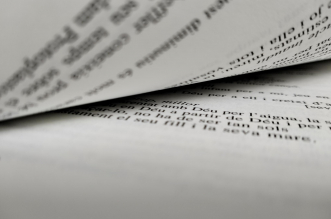Por Diego LÓPEZ-LUJÁN. Suele ser provechoso explorar vías nuevas en la investigación sobre cualquier tema. Aplicar criterios diferentes a los habituales puede llevar a avanzar en el conocimiento insospechadamente. Por eso, en el contexto de la reflexión acerca de la democracia, nos parece sugerente atender lo que aporta una de las disciplinas más contemporánea, la bioética.
Siendo ésta interdisciplinar, forzosamente entra en contacto con muchas de las distintas áreas del conocimiento humano: la medicina, el derecho, la filosofía, lo asistencial… Dentro de la filosofía, se suele situar a la bioética en el área de la filosofía práctica, donde coincide con la filosofía social y política. De ahí que sea plausible ponerlas en diálogo. Legitima iniciar este proceso el considerar la bioética desde su sentido amplio, el que nos lleva a considerar aquello que afecta a los seres «vivientes». De este modo, y desde una visión potteriana, se tiende un puente entre las ciencias naturales y el conocimiento de los sistemas de valores humanos o «cultura de las humanidades». En cuanto tales seres vivientes, los humanos también son seres políticos, por lo que vamos a intentar aplicar alguno de los principios bioéticos a la democracia.
Para tal ejercicio nos serviremos del planteamiento principialista de la bioética. Se consideran aceptados universalmente los siguientes principios: autonomía, beneficencia —con el posterior desdoblamiento en el de no maleficencia— y justicia. Así pues, veamos qué sucede si aplicamos a la democracia contemporánea este análisis propuesto desde el principialismo bioético.
Por limitaciones de espacio, nuestra reflexión se centrará en el principio de autonomía, pues es el que se relaciona con el valor de la libertad, del cual la democracia hace bandera. Ciertamente el análisis pierde una gran riqueza, pues se dejan sin abordar los principios de beneficencia, no-maleficencia y justicia, entendida ésta desde un punto de vista equitativo —sin centrarnos exclusivamente en los bienes pecuniarios—. Sería muy interesante ver cómo la práctica democrática actual responde a ellos.
Aun a riesgo de cierta imprecisión, sintetizaremos el contenido del principio de autonomía en aras a su aplicación al pensamiento democrático y sus posteriores realizaciones.

Principio de autonomía
El principio de autonomía juega un papel central en la toma de decisiones. Se considera que las acciones de un individuo han de ser autónomas, esto es: intencionadas, comprensivas y sin influencias externas que controlen o determinen la acción. Este principio, en su aplicación médica, se manifiesta en el «consentimiento y rechazo informado» de una terapia o tratamiento. Queda claro, por tanto, que el principio de autonomía implica una idea de libertad formada e informada, de libertad externa e interna.
La democracia es un sistema político marcado en buena medida por el modo de legitimar a quienes han de tomar la mayor parte de decisiones de orden social y político. La elección de los miembros del ejecutivo y el legislativo recae en la población reconocida como votante. Luego, la primera premisa a tener en cuenta sería que los ciudadanos electores han de disponer de la información y de la formación necesarias para el primer paso de la toma de decisiones que es, en una democracia representativa —la más extendida en las sociedades occidentales—, la elección de sus representantes políticos.
Lo cierto es que, a menudo, los ciudadanos reciben más propaganda que información objetiva y veraz. Es decir, los datos que les son facilitados, se formulan, dosifican y temporizan en orden a decantar el voto de quienes los reciben. Igualmente inadecuada es la formación que recibe el individuo en cuanto que ciudadano. Si la información pondría su acento en los datos en sí —esto es, en sus contenidos—, la formación lo hace en la capacidad de manejarlos, de comprenderlos en toda su implicación y consecuencias. Sin ambos elementos, no es posible que el ciudadano sea verdaderamente autónomo, es decir, que pueda formarse un criterio sólido al respecto de las cuestiones políticas, tanto las más amplias como las más inmediatas.
Dentro de este mismo marco del principio de autonomía, a un paciente se le reconoce no sólo el derecho a consentir o rechazar informadamente un tratamiento al inicio de éste, sino la posibilidad de ponerle fin en el momento que lo considere oportuno. Llevada esta dinámica a lo político, vemos que la democracia sale poco airosa, dado que uno de los límites más patentes con que se enfrentan los ciudadanos es que, una vez emitido su voto, las vías para hacerse escuchar efectivamente disminuyen hasta apenas ser audibles.
La realidad nos dice que durante una legislación, se toman decisiones de distinta índole que afectan más o menos gravemente nuestras vidas. Obviamente, no podemos pretender que todas nuestras opiniones sean recogidas y actualizadas al momento. Pero tampoco parece ético —aunque sea legal— que los gobernantes puedan decidir, por ejemplo, que nuestro estado entre en guerra con otro, sin someterlo de ningún modo a consideración de quienes verán afectadas sus vidas concretas en un modo ostensible. Los ciudadanos no tienen capacidad efectiva para poder detener esa decisión si, mayoritariamente, la creen errónea. Como mucho, pueden expresar su desacuerdo por las vías estipuladas.
Hay vías de comunicación entre el ejecutivo y la ciudadanía; la más conocida, el referéndum, y muchas otras aún por implementar en la era de la comunicación. Pero, ciertamente, son infrautilizadas en la mayor parte de estados. ¿Por qué no han de poder participar los ciudadanos —formados e informados— en la discusión sobre los presupuestos del estado? ¿O los grupos afectados como, por ejemplo, los docentes en la formulación de una nueva ley para la educación? A este respecto, se nos dice que sí se hacen consultas, pero, cabría objetar que la selección de los consultados no aparenta ser ni transparente ni demasiado neutra ideológicamente.
Por último, ciertas concepciones de la autonomía acentúan la atomización del individuo, tanto en el sentido de sobredimensionar lo individual con respecto de lo social, como en el de limitar la interlocución de grupos intermedios con el gobierno. Estos niveles intermedios se vehiculan a través de los partidos políticos —altamente jerarquizados, poco democráticos ad intra, y que parecen hallarse más cerca del estado que del ciudadano— o de la sociedad civil organizada —con más peso como grupos de presión que de colaboración—. En cualquier caso, la individualización excesiva del ciudadano, en lugar de favorecer su autonomía, lo debilita con respecto del estado.
Lo cierto es que el principio de autonomía del ciudadano, el respeto a su capacidad de decisión y el derecho a que se respete su voluntad en cualquier punto del proceso, no se ven suficientemente reconocidos en la práctica política. Tal vez sea éste un límite de la democracia; pero lo que no queda tan claro es que sea insalvable o, cuando menos, mejorable.
Diego López-Luján
Instituto de la Paz del punto X
Salamanca