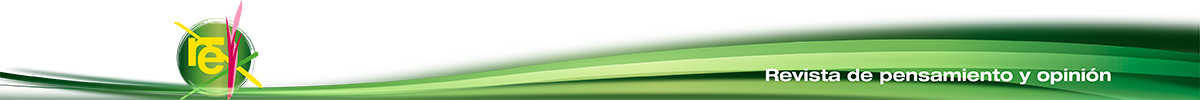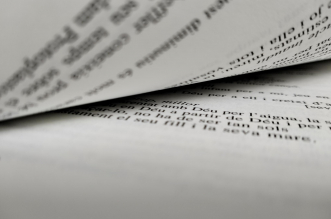Desde niño fue muy callejero, inquieto como si tuviera que encontrar algo que no sabía bien qué era. Siendo adolescente, se topó con un muro demoledor y turbio: la droga, diluyéndose con ella 20 largos años. No había nada ni nadie más… Vivía solo para ella. Una vida desahuciada, entre engaños y robos que, atrapada, muy pronto compartió abrigo con otros muros adyacentes: la prisión. “Hice cosas que me faltarían vidas para compensar el daño que causé”.
Un día, en el patio de la cárcel, se le acercó el capellán. Daniel, acostumbrado a evadirse de las situaciones, le espetó: “A mí Dios me ha abandonado”. “¡No, has sido tú!”, le contestó con dulzura y rotundo el capellán. Esa frase, y la venida de su madre a visitarle desde su lejano pueblo, provocaron en él un rechazo inusitado a las drogas, que no había dejado de consumir ni en el talego. A partir de ese día comenzó el arduo pero hermoso camino hacia la libertad.

Al finalizar su condena y regresar a su pueblo, lo primero que hizo fue buscar a José, uno que había sido bueno con él… José estaba empleado por el Ayuntamiento en el servicio de recogida de basuras, ocupación que ejercía con gran dignidad. Daniel quería ser rescatado; le horrorizaba volver a ser engullido por un vacío frustrante, estéril. José fue un padre que abrazaba con sus grandes y robustas manos a Daniel, sacándole de su soledad, mirándole siempre con sonrisa amical. Evidenció y posibilitó a Daniel poder entrar en un mundo nuevo, material y espiritual. Y Daniel se dejó mirar y acompañar.
Pudo así también, en libertad, encontrar los ojos amorosos de Gema. Amándola y dejándose amar. Gema sonreía siempre; era espontánea, sencilla como una niña… y gran fumadora. De ella aprendió que es más fácil hacer el bien que el mal; y que si cae, se puede levantar quien no está solo… ¡Novedad revolucionaria para Daniel!
Casi a diario, iba a comer a la casa de José, siendo querido como uno más de la familia. También le animó a que fuera a acompañar y a ayudar en una residencia de enfermos de sida… Y Daniel se entregó en esa tarea. Empatizaba con todos: él también padecía sida.
José era un hombre robusto y también de fe recia, “sin aditivos ni conservantes” (le decía yo bromeando). Un día de 1992, Daniel fue de la mano de José a participar en un cursillo de cristiandad. Yo también estaba allí. Y constató que a pesar de sus errores y fragilidades, solo merecía la pena vivir amando. ¡Y bien que lo testimonió!
Años más tarde, José y yo visitamos en el hospital a Daniel: el sida batallaba consiguiendo una recaída grave. Daniel apenas podía hablar… pero su demacrado rostro agradeció nuestras manos acariciando las suyas, entre goteros. Lo superó; volvieron las recaídas y las recuperaciones… Se considera muy afortunado. Durante esa década, frecuentemente morían en ese hospital enfermos de VIH. Daniel sigue vivo hoy. Y sigue sin haber tratamiento que elimine esa pandemia, pero Daniel llegó a recibir la terapia antirretrovial, que mejoró su calidad de vida. “Por ahora, solo he llegado a poner un pie en el cementerio”, nos decía alegremente.
Gema, sin embargo, falleció hace dos años. En su pensamiento cándido estaba querer a Daniel sin humillarle… Quedando contagiada. Antes que Gema, José también había fallecido; el diagnóstico nunca estuvo claro del todo. Daniel sufrió mucho sus ausencias; ahora los revive en su corazón.
No hace mucho, me encontré en el mismo hospital a Daniel con su madre. La acompañaba al médico. Vi la mirada tierna, la cara de satisfacción de la anciana… Daniel la llevaba del brazo; ella también a él. ¡Cuánta belleza acumulada en la fragilidad!
Julio LOZANO LORENZO
Sacerdote y capellán de hospital
Cádiz (España)
Octubre 2017