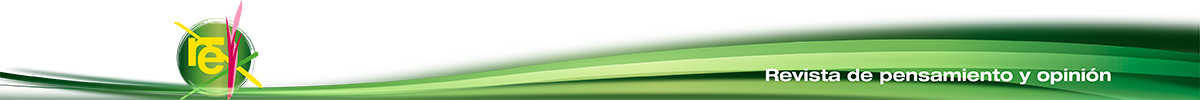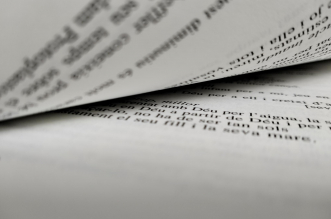Comprendemos la democracia como un sistema político de gobierno habitual en nuestros días, lo cual es completamente cierto. Y no solo como habitual, sino que, desde los denominados «países occidentales», lo consideramos incluso deseable para que sea adoptado por países que viven bajo regímenes que consideramos menos buenos.
¿Cuál es la clave para que emitamos dicha valoración? ¿Su mejor funcionamiento? ¿Su más próspera economía? ¿Sus servicios más adecuados?
No, de hecho, ninguna de las respuestas a dichas preguntas sería suficiente para darnos una clave completa. Podrían darnos elementos que apoyaran la consideración positiva de la democracia, ciertamente. Pero ninguna que fuera lo suficientemente contundente para que justificara nuestra adhesión a ella.

Si la democracia recibe nuestro respaldo es porque consideramos que es el sistema de gobierno que más incluye al ciudadano, que le deja mayor margen de intervención sobre su propia vida, que le facilita el acceso a la participación en los asuntos públicos, que reconoce efectivamente la igualdad de todos los individuos, que respeta la libertad de todos, que vehicula la justicia proporcionando un marco legal donde todo esto sea posible, etc.
Obviamente, es difícilmente imaginable que todos estos elementos se den en un grado óptimo y en un mismo momento. Esto es lo que hace pensar en la democracia como un sistema que debe ser continuamente revisado para, cuando sea necesario, replantear lo que se muestra insuficiente con respecto a las posibilidades reales de realización que se dan en ese momento.
Así, no podemos hablar de «la» democracia, sino de «una» democracia que es la que hemos logrado articular hasta el presente, pero que lleva en sus entrañas las posibilidades de desarrollarse mucho más allá. Si hablábamos hace un momento de participación, de igualdad, de libertad, de justicia… qué duda cabe que todos ellos son valores de tan profundo contenido que dan para mucho en su concreción estructural e institucional.
La democracia debe preguntarse una y otra vez qué es, qué puede ser y qué debería ser. El valor intrínseco de su propuesta hace que no pueda darse por satisfecha jamás, que deba plantearse siempre como un objetivo al servicio del cual vale la pena poner los medios que tengamos al alcance.
Pensar que nuestras democracias son deficitarias no debería sorprendernos en absoluto; y mucho menos desanimarnos o desentusiasmarnos. A menudo nos abandonamos a la vaga convicción de que las instituciones, sistemas, principios, etc. que hemos creado son perfectos, universales y eternos, cuando estas tres son características impropias del ser humano y, por ende, de sus creaciones. Lo «normal» es que nuestras democracias sean perfectibles, mejorables. Lo deseable es que aquello de lo que adolecen, sea por desconocimiento o incapacidad de quienes en esos momentos tienen posibilidad de incidir sobre ellas, y no por voluntad de que no sean mejores de lo que pueden ser. Eso supondría una traición a los fundamentos del propio sistema.
Los fundamentos de la democracia son mucho más de carácter ético que de carácter procedimental, aunque este último forme parte ineludiblemente del sistema. Los procedimientos, los métodos, las instituciones, las formas, las reglas del juego son indispensables para que un sistema, el que sea, funcione. Pero no son todo el sistema. Lo que puede distinguirlo de otros son los principios sobre los que se fundamenta y que inspiran tal estructura y articulación de elementos. Y estos principios son de carácter ético.
Ciertamente, el equilibrio entre una democracia que reduzca a meras estrategias la concreción de sus principios, construyendo estructuras aparentemente fuertes pero huecas, y otra que se diluya en una retórica moralista que no sabe hacer uso de los procedimientos, no puede ser sencillo. Pero debe aspirarse a él, puesto que es ahí donde radica la bondad de esa democracia que deseamos que se extienda a más lugares. Una democracia que funcione y que mantenga un rumbo decidido en bien de la dignidad del ser humano.
Para todo ello es fundamental la conciencia que los individuos tengan de todo ello, la cultura que se propugne, la educación ciudadana que se fomente. Cuando decimos que la democracia ha de preguntarse, ha de revisar, ha de replantear, no podemos olvidar que es cada uno de sus ciudadanos quien debe hacer esto. «La democracia» es nadie; los artífices de la democracia deberíamos ser todos. Pero todos de verdad. Por supuesto, no se trata de la politización completa de la sociedad. No demandamos que todo el mundo se implique en la dimensión estructural de la política. Pero sí hay una parte del carácter de lo político que incumbe a todo individuo. El desentendimiento completo de lo que sucede a nuestro alrededor y con nosotros mismos, la apatía por las cuestiones que diseñan el marco de vida que compartimos, son síntomas de una enfermedad del individuo y de la sociedad. Habrá quien se desarrolle personalmente participando mucho más directamente en la gestión de lo público, de lo común. Adelante con ello; es necesario que así sea tanto como inviable que eso lo hagan todos. Pero la indiferencia de algunos denota un empobrecimiento de una dimensión al menos igual de humana que la estrictamente individual.
Si pretendemos ofrecer a otros la propuesta democrática debemos intentar garantizar nuestra coherencia con ella. No sea que les estemos entregando una estructura vacía.