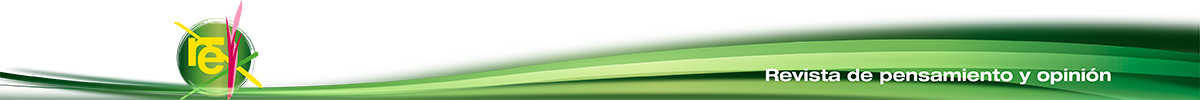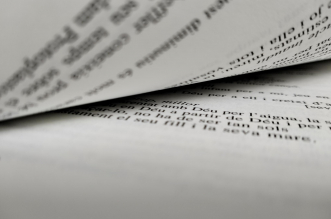Se entiende que la convivencia suele ser más ardua si las personas que se relacionan acostumbran a ser muy distintas y, por tanto, aparentemente divergentes.

Buscamos anhelantes a personas que compartan nuestra forma de pensar, de sentir, de ociar o divertirse… Podríamos decir que buscamos a otros que sean lo más parecido a nosotros mismos, para que una convivencia auténtica puede llegar a darse. De esta manera, pensamos, nuestro convivir será más pleno, mucho más gratificante.
Según Erich Fromm no podemos ejercer de perceptor del otro quedándonos meramente con la periferia, lo superficial, ya que lo que constataríamos son las diferencias, lo que nos separa. Pero si penetramos hasta el núcleo, percibiremos la identidad de la esencia humana común a todos los hombres. Y, ante esta experiencia, todas las diferencias de talento, inteligencia, conocimiento, carecen de importancia.
“El amor fraternal -dice Erich Fromm- es amor entre iguales: pero, sin duda, aún como iguales no somos siempre “iguales”; en la medida que somos humanos, todos necesitamos ayuda. Hoy yo, mañana tú. Esa necesidad de ayuda, empero, no significa que uno sea desvalido y el otro no. La desvalidez es una condición transitoria.
Si amamos al que nos necesita, al desvalido, iremos desarrollando nuestro amor benevolente -amor gratuito, solidario, desinteresado-, llenándonos de él nosotros mismos. Así podremos aceptarnos y amarnos como seres limitados que somos, necesitados de los demás. Las relaciones se tornarán en encuentros vivenciales “entre iguales”, y nunca será el núcleo fundamental las capacidades/discapacidades físicas/psíquicas de los amigos con los que convivo, comparto mi vida.
Los esquemas usuales que predominan sobre la convivencia habría que resucitarlos, entendiéndolos más humanamente. De “amor entre iguales” -como nos decía Erich Fromm- es como me parece que tendríamos que considerar siempre cualquier convivencia.
Que los convivientes sean distintos entre sí, es algo completamente lógico. Si alguno fuese disminuido físico o psíquico, también sería muy normal. Y no por ello, necesariamente, esa convivencia ha de acabar en el fracaso.
La peor minusvalía que creo posible en una persona es la de vivir en la amargura, con ideas confusas e irreales, poseída de una falsa importancia que, por disimular sus propios defectos, no pierde ocasión de hacer hincapié en los defectos ajenos. Esta persona padece una discapacidad que le lleva a confundir la convivencia (vida compartida amorosamente con los amigos) con la simple, estéril y discrepante cohabitación.
Ante esta minusvalía (que puede surgir en toda persona, como la cizaña en el campo), la mejor defensa, el proceder más válido, está en nuestro propio comportamiento: aceptando y respetando con gran realismo a aquel que necesita ayuda y que, a veces, está ignorante de su propia necesidad de ser ayudado.
El poeta inglés William Wordsworth dejó escrito que “la parte mejor de la existencia del hombre son: sus pequeños, anónimos e inadvertidos actos de bondad y de amor”. Asombra el mucho bien que podemos hacer si no es el reconocimiento ajeno lo que buscamos… ¡y cuánta es la satisfacción que ello nos depara en la vida!
En este tema sobre convivencias difíciles, quisiera dejar constancia de un testimonio peculiar, latente y profundamente humano. Es el testimonio de toda una ciudad: Geel, en Bélgica, a unos ochenta kilómetros al norte de Bruselas. Nadie la distingue de las demás urbes pulcras y bien cuidadas norte de Bélgica.
Pero Geel es distinta: cerca de 2000 enfermos mentales viven en hogares y llevan una existencia relativamente normal.
Esta ciudad tiene un Sanatorio llamado Colony, desde donde se elabora un programa de asistencia en el hogar. El fin es que el enfermo se convierta en parte integrante de la comunidad, de una familia; siendo esto una ventaja inapreciable que ni el médico ni el sanatorio puede ofrecer.

empero, no significa que uno sea desvalido y el otro no.
La desvalidez es una condición transitoria.»
Hay pruebas de que ya en 1447 en Geel se alojaban enfermos mentales. Es una tradición que tiene su origen en una leyenda del siglo IX, en donde se afirma que la princesa Dimpna murió trágicamente en Geel, a manos de su padre del que huía -un rey Irlanda-, obsesionado por casarse con su propia hija. Por haber resistido a las locas proposiciones de su padre, se le atribuyeron a Dimpna unas milagrosas facultades curativas sobre la mente. Fue proclamada santa y le construyeron un santuario, empezando pronto a llegar personas mentalmente enfermas.
Los habitantes de Geel se familiarizaron con las enfermedades mentales y fueron admitiendo en sus casas a enfermos peregrinos, en calidad de huésped. Ahora, en uno de cada seis hogares hospeda un enfermo o dos.
Según la naturaleza de los cuidados que requiera el huésped, el Sanatorio, sostenido por el Gobierno, abona una ayuda económica a la familia, informando de la índole del trastorno que padece y dando las instrucciones pertinentes para la medicación.
Los casos que abnegación por parte de las familias adoptivas no son algo insólito en Geel. El disminuido psíquico encuentra el calor insustituible de un hogar.
Las familias tratan las crisis de los enfermos muy espontánea y naturalmente. En una ocasión, una mujer de mediana edad que llevaba viviendo con una familia adoptiva 16 años, sufrió un colapso: lloraba, gritaba, se golpeaba la cabeza contra la pared. La hija casada de la familia avanzó hacia ella y le puso su propia hija de un año en los brazos. “Cuida que la pequeña; tengo mucho que hacer”, le dijo. Fue un gesto impulsivo, eficaz, con absoluta confianza. La enferma se tranquilizó y meció a la niña en su regazo hasta que se durmió. Resultó la mejor terapia para recobrar poco a poco el dominio de sí misma.
Cuando se determina la curación de un enfermo y éste ya no vive en Geel, seguirán los lazos afectivos con su familia de adopción. Y esta, por lo general, admitirá a otra persona necesitada de cariño y de cuidados porque dicen… “es la tradición”. ¡Admirable tradición!
Sería extraordinario que en nuestra convivencia cultivásemos el arte del altruismo, venciendo la egolatría propia de todos nosotros y venciendo nuestro deseo innato de sentir la gratitud de los demás.
Tengamos también presente que el preocuparnos por la felicidad del otro, lleva implícito el enriquecimiento saludable de la propia felicidad.
Sí, sería estupendo que practicáramos siempre con las personas con las que convivimos la virtud de hacerles el bien porque sí, porque existen simplemente; y eso ya es suficiente motivo para que las amemos.
Julio LOZANO
Publicado en RE 28-29