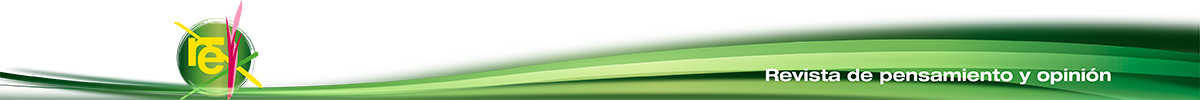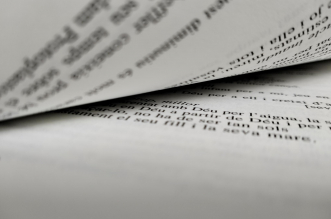Es cierto que a lo largo y ancho de nuestro mundo tienen lugar guerras que prácticamente ignoramos, situaciones de violencia institucionalizada de las que apenas tenemos constancia. Sin embargo, todavía son más desconocidas múltiples acciones de solidaridad que están paliando el dolor de los seres humanos allá donde se encuentran. Afortunadamente, cada cierto tiempo, alguien realiza un reportaje que nos acerca el quehacer cotidiano de cooperantes: laicos o religiosos, solos u organizados, locales o internacionales, conocidos o anónimos… No hay un solo perfil para la simpatía responsable y coherente.
Sin embargo, de entre los rasgos que sí comparten, destaca, sin ninguna duda, la humildad. Esta cualidad, tan poco vitoreada en las sociedades occidentales contemporáneas, es crucial para quien decide dedicar energía y creatividad al trabajo solidario. Porque el «solidario» —si es que así puede llamársele— no es, ni mucho menos, un ingenuo inconsciente que no considera la fuerza y ambición de los poderosos, la crueldad de quienes están determinados a seguir haciendo daño, la desmesura entre los medios disponibles y los necesarios…

La humildad de la solidaridad —en realidad, de los solidarios— es valiente. Comporta la asunción de las capacidades que se tienen —ni más ni menos, que eso tiene que ver con la verdad—. Y a sabiendas que son insuficientes para resolver tanto mal como hay a su alrededor, no por ello ceja en su empeño de paliarlo. Ya sabe que no logrará salvar a todos aquellos que lo necesitan; pero su humildad le dota de la fortaleza necesaria para saber distinguir el valor inconmensurable de cada persona por sí sola y no perderlo nunca de vista.
No es injusticia salvar solo a uno o a unos pocos, llegado el caso. La injusticia está, primeramente, en haber provocado y mantenido las condiciones que hacen que sean millones de personas las que sufren por causas evitables. Y, en segundo lugar, radica, precisamente, en renunciar a hacer lo que humildemente podemos: incidir para bien sobre algunas vidas por el hecho de no poder hacerlo sobre todas las que lo requieren. El orgullo termina generando impotencia cuando se trata de enfrentar el mal.
Natàlia PLÁ
Acompañante filosófica
Barcelona
Noviembre de 2019