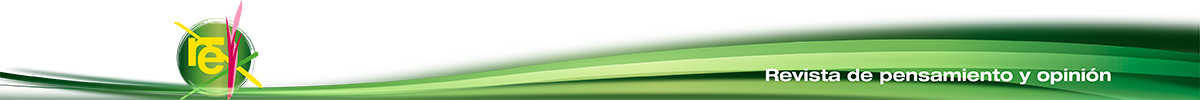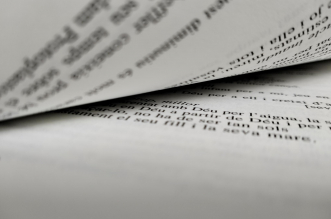Parece que el situación social actual ha llevado a acercar a las personas a la ciencia, y es una oportunidad para flexionar sobre ello. Desde la infancia, la primera actitud del ser humano ante el mundo, ante las cosas, es la que se desarrolla con los sentidos: mirar, escuchar, tocar, gustar, oler… todo su entorno, la naturaleza entera. Y, a la par, nace una segunda: investigar cómo son en sí mismas, cuáles son sus causas y sus orígenes. Precisamente, de estas dos actitudes se establece una relación, y cuanto más se admiran las cosas y se conocen, más brota una estimación por ellas.

Imágenes de Pixabay.
Sin embargo, la soberbia puede trastocar este orden. Prevalecer la voluntad de investigar, prescindiendo de la admiración por la belleza, aunque sólo fuera por su mera existencia. Sin dejarse llevar por el sentimiento estético que nos produce la contemplación de todo lo creado, querer llenarse solamente por “el amor de la ciencia”. Esta voluntad, desgajada de la anterior, por una parte, se priva de algo maravilloso, fuente de felicidad y de armonía, y por otra, cae en un afán de querer apoderarse de los secretos de la naturaleza, para manipularlos a su antojo, llegando lo más posible en la investigación para alcanzar a saber lo mismo que Dios sabe, que diría una teología cristiana, y poder hacer lo mismo —o más— de lo que Dios ha podido hacer.
Esta voluntad de ciencia, esa idolatría de la técnica desembocará siempre en obras destructivas. Hiroshima y Nagasaki son una expresión; la peligrosa destrucción de la ecología, otra; regir al mundo con sistemas económicos que llevan a las mayores injusticias, egoísmos y brecha entre ricos y pobres, es todo ello otra devastación. Y las ansias de poder sobre el mundo entero. Y tantos otros etcéteras.
La ciencia así, no teniendo ni tiempo de contemplar la maravilla de las cosas como son, ni siquiera de la misma belleza de aquellas capas que descubre, es incapaz de llegar a amar aquella misma naturaleza que maneja; ni amar a los demás, ni siquiera a sí misma.
Se levantan muchas voces, desde un intento de la ética, de que los científicos también deberían tener en cuenta la vertiente moral de sus investigaciones. Muchos expertos, tras el exclusivo trono de la ciencia, proclaman: todo lo que podemos llegar a hacer, lo podemos hacer. Quizá toda predicación ética tropieza con oídos sordos.
Sin embargo, sí sería quizá una vía para incitarles a que, ante todo, sepan contemplar la belleza del mundo. Estamos seguros de que, si supieran, en la soledad y el silencio, ser contemplativos, corregirían su soberbia y se convertirían en científicos capaces, con su admiración y saber, de llegar a amar aquello mismo que investigan, no por mera curiosidad, utilidad, intereses y prepotencia. Ellos mismos, felices por este degustar la belleza, se volverían profundamente éticos.
Marzo de 2021