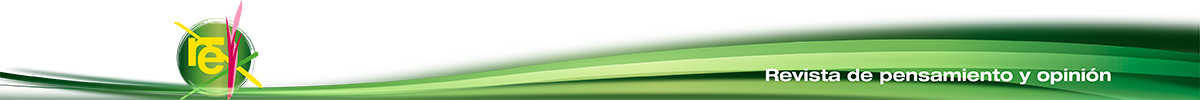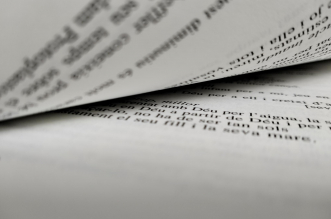Cuando te retiras un tiempo al desierto, una de las experiencias más impresionantes y difíciles de encajar es la del silencio. No oír nada durante varios días es algo a lo que no estamos acostumbrados. De una manera u otra, estamos habituados a que durante el día nos acompañen distintos sonidos y, sobre todo, palabras: las que nos dirigen las personas que viven con nosotros, las que nos llegan en el trabajo, en la calle, por las ondas de radio o televisión. Y de repente, te encuentras durante un tiempo y en un espacio donde no hay palabras ni sonidos. Mejor dicho, las únicas palabras que puedes escuchar son las tuyas, las que tienes guardadas en el corazón, aquellas que forman parte de tu interior, de tu conciencia.

Estoy acostumbrado a ir de retiros, a hacer de vez en cuando alguna tanda de los llamados ejercicios espirituales. Siempre hay un predicador/a que te da unas pautas de reflexión, y después de un rato de meditación personal, con el mismo director de los ejercicios o con las otras personas que hacen el retiro contigo, pones en común la experiencia de lo reflexionado y meditado. Pero encontrarte una serie de días sin hablar con nadie o sin que nadie te dirija unas palabras no es tan común. En este momento la pregunta clave es: ¿qué tienes para decirte a ti mismo? De tus años vividos, ¿qué quedó grabado en tu corazón? Y aquí empieza toda una aventura, un periplo muy interesante.
Ya se sabe que el petróleo siempre se encuentra en el fondo de la tierra, y que en las capas superiores se encuentra la arena y los elementos más superficiales. Pero, en tu desierto personal, ¡cuánto cuesta atravesar estas primeras capas y llegar a tu ser más preciado! Uno se queda anclado en las cosas de la rutina diaria, en los tropiezos de la vida, en problemas y cuestiones que, a medida que pasan las horas, descubres que no tienen importancia, pero que hasta entonces te parecían vitales. Nos engañamos con las pequeñas cosas de cada día, esas que nos hacen perder la perspectiva: así, hacemos grandes las cosas que no lo son, y empequeñecemos las que realmente lo son. Y estas últimas terminan escondiéndose detrás de las primeras, con lo qual perdemos de vista lo que es realmente vital y fundamental para nosotros.
Un especialista en esconderse detrás de estas cosas sin importancia es el buen Dios. O haces el ejercicio de quitar obstáculos, frivolidades, o no terminas nunca de encontrarle. Callas, te escuchas a ti mismo y de entrada parece que Él no esté ahí. Tienes que hacer el esfuerzo de ir preparando la tierra. Es lo que dice la parábola del sembrador: «Limpia la tierra de piedras, malezas, cosas marginales, hasta que llegas a encontrar tierra buena, donde la palabra siempre es fecunda y crece«. Otras veces tienes la sensación de que estás limpiando un pozo interior, que has ido rellenando de cosas y más cosas, de todo lo que tú pensabas que era valioso, que no podrías vivir sin ello, de contenidos que parecen imprescindibles al hombre de hoy. Y en el desierto toca vaciarse, con paciencia y sin angustias. Este ejercicio personal no es sencillo, pero poco a poco te vas sintiendo liberado y vas descubriendo que eres una persona privilegiada y sobre todo amada.
Progresivamente, vas saboreando el silencio, y sin saber cómo, vas descubriendo que tampoco es necesario decirte demasiadas cosas, pues existen pocas cosas que sean imprescindibles para vivir. Además, cuanto más vacío y limpio tienes el pozo interior, más resuenan las palabras que guardas, y descubres en el momento de pronunciarlas, que tienen un eco increíble. Antes también las había dicho incluso gritado, pero se perdían en medio de un laberinto de cosas y cuando podían llegar al estadio de la conciencia, eran tan débiles, que se convertían en imperceptibles. Pero ahora, vacío de todo, cuando pronuncias: Padre, papá, hijo, amigo, hermano, amado, notas que todo tu ser se siente estremecido y que un sentimiento de alegría brota de lo más fondo de tu persona. Sientes que esas palabras son muy cercanas a ti, y que el viento suave del espíritu acaricia tu piel. Y, de repente, es como si todo tu ser se abriera y todo te hablara; notas que todo lo que te rodea está lleno de contenidos: el cielo, el sol, las nubes, las montañas, el ruido del viento, y tú, quieto en medio de todo lo que existe, disfrutando de la creación entera.
Y entonces, de manera natural, empiezas a recordar a los amigos, a las personas queridas, a los que te rodean, comparten tiempo y espacio contigo, y te das cuenta que ellos también son un don: todos son un regalo del Creador. Empiezas a hablar, pero ahora todo lo que dices es una alabanza; te sientes afortunado de existir pudiendo no haber existido, de vivir en medio del universo, de una inmensidad y una belleza inconmensurables.
Y una vez más, sientes que no estás solo, que tu vida está llena de pequeños y grandes eventos, y que estos no son casuales, ni son fruto del azar. Saborear todo esto da una fuerza increíble, te hace sentir una persona nueva, con deseos de reencontrarte con los amigos, para compartir con ellos la hermandad vital y existencial que has gustado en ese tiempo de eternidad.
Poco a poco, sin prisas, puedes colocar de nuevo algunas cosas en tu pozo interior. Esta vez solo escoges aquello poco imprescindible para tu andadura vital. Regresas más ligero, y te preguntas: ¿sabré comunicar a mis amigos todo lo que he vivido? ¿Lo podré explicar y compartir con ellos, o volveré a llenarme de ruidos y palabrería? ¡Es tan fácil dejarse llenar de lo que no somos y de tantas banalidades! ¡Es tan difícil mantener el pozo vacío, para que todo siga resonando con la misma intensidad! Me pregunto si será esta la verdadera pobreza, la de no querer tener nada en mi pozo interior, para que el agua siga limpia y el eco me siga recordando desde dentro que todo es puro don, y que no necesito de nada más para emprender la hermosa aventura de ser.
Jordi CUSSÓ
Sacerdote y economista
Barcelona
Julio 2017