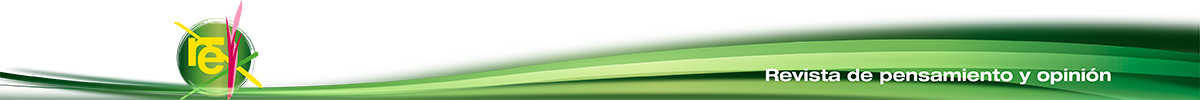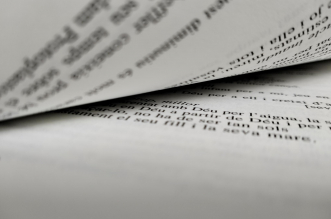Hace un tiempo participé en un encuentro donde asistieron unos franciscanos de Lisboa. En medio de la conversación les conté que en mi Parroquia inauguramos un altar dedicado a San Antonio. Uno de ellos con tono algo irónico me dijo: «San Antonio de Padua que decís vosotros, pero que realmente es de Lisboa. Esos italianos se lo apropian todo». Y es cierto este dato, la mayoría de personas ubica a San Antonio en Padua, en el lugar donde murió, y no donde nació y recibió su formación: Lisboa. Y eso que, habitualmente, decimos que la gente es de donde nació, no de donde murió.
Este hecho me ha llevado a reflexionar que en general nos resulta difícil aceptar gente de otros países y considerarlos como si fueran del nuestro, a no ser que sus méritos sean tantos que queremos que sea uno de los nuestros. A todo aquel que viene de lejos, le queremos en casa, pero siempre y cuando haya demostrado sobradamente su capacidad. De este modo, convertimos su estancia entre nosotros en una carrera de méritos para llegar a sentirse acogido e integrado. En Padua están contentos con San Antonio, en Lisboa también, y se alegran de que haya quedado asociado su nombre a aquella ciudad, aunque les sabe mal que casi nadie conozca su verdadero origen. El resto estamos contentos y agradecidos de su tarea y de sus obras.
Pero a menudo, lo que más experimentamos en las sociedades en las que vivimos, es que no nos alegramos de la llegada de personas de otros países. No queremos compartir con ellos la riqueza de las cosas que nos pueden aportar y de las que les podemos ofrecer. Nos hemos convertido en sociedades muy exigentes que pedimos un comportamiento exquisito a los que llegan y que muchas veces, por más que ellos lo quieran, no podrán dar. Cuando uno está pensando en sobrevivir no puedes ir a pedirle según qué cosas, al menos dale tiempo para rehacerse y adaptarse. Cuando alguien echa de menos a sus seres queridos no podemos pedirle que esté contento y trabaje como si todas las cosas le fueran bien. Cuando alguien no tiene un euro en el bolsillo, no podemos esperar que no pida o decirle que venga más tarde, incluso otro día, porque no tenemos tiempo para atenderle. Es cierto que él tiene que entender la situación que estamos viviendo nosotros, pero a nosotros nos toca hacer un esfuerzo mayor para ponernos en su piel y tratar de comprenderle.

Antes de demostrar sus méritos, toda persona por el hecho de existir es digna de ser acogida, de ser amada. Ponemos demasiadas condiciones para acoger a las personas: refugiados, inmigrantes, etc. Los abogados siempre hablan de la presunción de inocencia, pero nosotros, en el caso de personas que llegan de otros lugares nos saltamos esta norma. Damos por supuesto que todo aquel que viene, por el hecho de venir de fuera, nos tiene que generar problemas y si además es de un determinado país, puede resultar más peligroso, a pesar que casi nunca sabemos en qué. Probablemente aplicamos los tópicos y los prejuicios que todos hemos heredado culturalmente y que no somos capaces de quitarnos de encima.
De hecho, esto ya le pasó en vida al propio Jesús. A él también le decían: «éste es de Nazaret, y de ese lugar no puede salir nada bueno». Y a pesar de que se pasó la vida haciendo el bien, y de todos los milagros que realizó, nunca pudo superar este estereotipo, que sirvió de acusación para desprestigiarlo y acabar con él. Me pregunto qué milagros tendrán que hacer los que vienen de fuera, para que nuestra sociedad tenga una mirada acogedora hacia ellos. No podemos rehuir de esa acogida; sin negar las dificultades que toda convivencia intercultural comporta de entrada, debemos saber ver en aquel que viene a una persona digna de ser amada, por el mero hecho de existir, con sus límites, sus necesidades y sus errores, no muy diferentes de los nuestros. Todo aquel que viene es uno de los nuestros, porque nadie eligió existir y porque todos formamos parte del mismo humus que es la tierra.
Jordi CUSSÓ
Sacerdote y economista
Barcelona
Noviembre de 2017