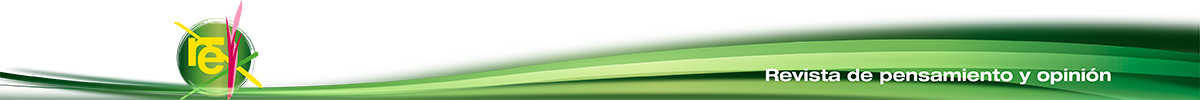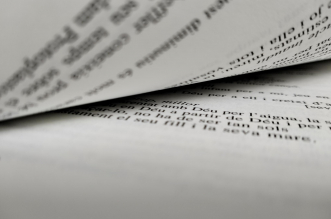Aventurarse a cruzar espacios. Cambiar tierra, paisajes, cientos, rostros. Llegar a un territorio nuevo y comenzar a caminar. Todo pareciera que pesara cuando se inicia una aventura que no se sabe nunca dónde irá a parar. Venir de lugares lejanos, latitudes perdidas, donde quizás ya en otras épocas «otros» experimentaron ese mismo sentimiento de «extrañeza» ante otros ojos, otras manos, otras cosmovisiones que les recibían sin dejar de sentirse distintos. Sin duda, el encuentro entre personas que se consideran como «diferentes» no deja de evidenciar el desconocimiento humano y despertar, a su vez, la curiosidad. ¿De qué forma, entonces, posibilitar el diálogo y el encuentro, si esas anteojeras de la diferencia radical nos nublan a veces la mirada?
Después de que el tiempo se hace sentir para quienes se asientan en su nueva estadía, todo lo que parecía seguro comienza a desdibujarse: el «otro» mantiene algunas tradiciones, costumbres y puntos de vista de esa tierra originaria, pero poco a poco, incorpora también nuevas formas de hacer, de pensar, y otros estilos de relación. Suma y resta. Resta y suma. Anticipa una acomodación a lo nuevo. Se convierte en una persona en constante cambio: no es completamente de «allá», de esos horizontes tan conocidos, tan seguros, pero tampoco completamente «de acá», de este lado, donde pareciera estar solo.

Se combinan las nostalgias de lo dejado, y las alegrías de conocer nuevas personas, nuevas manos que te abrazan, que te acogen. Pese a que no siempre resulte así, y tal vez muchas veces, las puertas de este nuevo contexto se cierran con un sabor amargo de injusticia, no se pueden negar también todas esas voces y ojos que te reciben en esta nueva casa, esas personas profundamente empáticas que superan prejuicios y estereotipos por conocer verdaderamente a quienes llegan desde latitudes tan lejanas.
Cambiarse, habitar una nueva ciudad no es fácil, y muchas veces, tampoco tan agradable: la discriminación y la exclusión se pueden encontrar a la vuelta de la esquina. La esperanza de aprender, de conocer más a fondo a otras personas, otros estilos de vida, animan a la persona, y anima con ello a quienes, con una mente y un corazón abierto, están dispuestos también a incluir, a hacerle sentir como un vecino más, sin fijarse en dónde ha nacido, de qué cultura proviene o qué nacionalidad posee. Ver en esos ojos que podemos ser, paradójicamente, diferentes en muchas costumbres cotidianas, pero también iguales como seres humanos.
Caminar hacia el diálogo y la apertura implica reconocer la alteridad como legítima, asumir al «otro» como legítimo«otro» más allá de las diferencias que en algunas costumbres puedan evidenciarse. Este reconocimiento del«otro» implica respeto y no mera tolerancia. Esta última solo apunta a una cierta suspensión de una negación implícita, escondida. Tolero que el «otro» se instale a mi lado, pero ello, no lleva a establecer una interrelación con él, sino a una simple aceptación de coexistencia. Ergo, no convivencia. Por el contrario, el respeto es aceptar que la otra persona, venga de donde venga, tiene legitimidad, que me lleva a emerger de mí mismo, de mi etnocentrismo, para salir a su encuentro, convertirme en acogida y relacionarme con una actitud de deferencia, y no solo de diferencia. Abrirse implica dar acogida, desarrollar relaciones hospitalarias.
La convivencia entre sujetos con referentes culturales diferentes es posible desde esta disposición de apertura que ya algunas personas de la comunidad de recepción manifiestan. De allí, que cada vez más resulte importante desarrollar una suerte de ética de la hospitalidad, una ética donde nos descentremos, salgamos de nosotros mismos para salir al encuentro de la alteridad, de esos otros que consideramos a priori diferentes. Y en esa apertura, aceptar que la complejidad de estas relaciones interculturales implica aprender a aceptar un juego dialéctico de ida y vuelta, convivir con la paradoja de decir que «somos todos iguales», pero a la vez,«todos diferentes».
Así mismo, dejar la tierra originaria, la tierra de la seguridad para aventurarse en otros continentes a lo desconocido, significa aceptar una constante mezcla en evolución: que en algunos momentos, todos nos sintamos extranjeros en un estado permanente, añorante de tantos sabores humanos, preguntándonos en qué momentos dejaremos de ser «distintos» y «ajenos» en este nuevo horizonte, y en otros instantes, sentirnos incluidos, acogidos como vecinos en igualdad. Caminar hacia la convivencia, entonces, implicaría correr el riesgo de seguir trabajando la posibilidad de incluir lo que parece extraño a mi propio paisaje, y de dar a conocer los mejores rasgos propios a quienes en la nueva tierra de acogida desean también abrirse a la hospitalidad, a la posibilidad de cambio y respeto mutuo.
Caterine GALAZ
Periodista
Santiago (Chile)