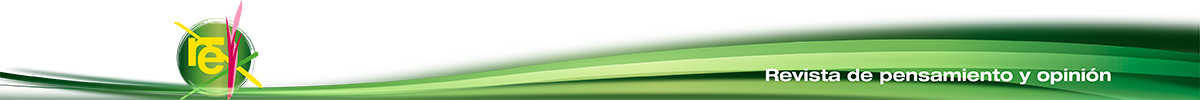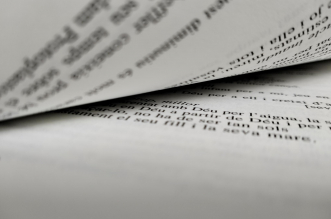Una de las características humanas más evidentes, complejas y maravillosas y que en educación reiteramos casi hasta el cansancio, es nuestra condición de únicos e irrepetibles. Casi 8 mil millones de humanos, como singulares granos de arena en una inmensa playa esférica, una finita casa compartida llamada planeta Tierra, nuestro hogar. 8 mil millones de mentes, de mundos emocionales, de cuerpos haciendo lo posible por darle algún sentido a este paso breve por la vida.
Podemos compartir una nacionalidad, una familia en común, una cultura, gustos musicales, vivencias similares, podemos ser hermanos de la misma madre y del mismo padre, ser gemelos, mellizos, vivir juntos un largo período de tiempo, y pese a todo aquello, nuestra mirada particular verá el mundo desde una esquina tan especial, cargada con emociones tan únicas, tan nuestras, que frente a un mismo hecho podemos tener versiones diametralmente opuestas. Quizá por eso nos es tan difícil establecer acuerdos, encontrar puntos medios en nuestras diferencias. Quizá ahí radique uno de nuestros temas inconclusos y pendientes como humanidad; quizá ahí, en ese misterio que cada una y uno de nosotros somos, se albergue también la magia de la existencia, en nuestra particularidad radica el valor intrínseco de cada uno de nosotros y nosotras, nuestro sello. Es, precisamente, esa distinción que nos diferencia de los demás, la que nos abre las puertas del aprendizaje. Siempre hay algo que el otro o la otra puede enseñarme, siempre hay algo que puedo enseñar dada mi particular experiencia de vida. Cuando aprendo algo de los demás, ese nuevo aprendizaje transforma mi modo de ver y de estar en el mundo, aprender es, entonces, el arte de la transformación.
Recuerdo, en el contexto de mi proceso de formación como Coach Ontológico, una bella ponencia del maestro Julio Olalla[1], en Santiago de Chile hace algunos años. En esa oportunidad parte de su presentación buscaba hacernos reflexionar respecto de nuestro habitar la vida. Para ello, el maestro recurrió a dos eminentes filósofos presocráticos: Parménides y Heráclito.
Desde la perspectiva de Parménides, señalaba el maestro Olalla, nuestro habitar la vida se caracteriza por la inmutabilidad, por la ausencia de cambio. “¡Yo soy así!”, suele decir la gente siguiendo el modo de Parménides. ¡Soy así!, ¡los cambios y los nuevos aprendizajes no alteran mi modo de ver las cosas! ¡Soy más poderoso que los contextos externos que giran en mi entorno, no me muevo de mi sitio pese a los avatares de la vida, a las experiencias que a diario me nutren, no salgo, en definitiva, de mi zona de confort!
Heráclito, conocido como el “oscuro”, postulaba la idea del permanente fluir. El mundo de la naturaleza y el de los seres humanos están sometidos a leyes dinámicas e irreversibles que apuntan a la permanente transformación. Hoy podemos aseverar, siguiendo la lógica del viejo Heráclito, que cada experiencia vivida, cada situación, anécdota, conflicto, relación con otros y otras, me nutre de nuevas formas de interpretar la realidad, de nuevas distinciones, nuevos saberes. En ese sentido, el “¡yo soy así!” de Parménides, se transforma en el “¡Yo estoy siendo así!” es decir, en una condición en tránsito, en una situación en permanente proceso de cambio. Lo vivido, lo aprendido, me transforma, me nutre de experiencia, en definitiva, de sabiduría. Esta dialéctica del “estar siendo” fue considerada posteriormente por la filosofía clásica alemana, particularmente por Heidegger a través del concepto del dasein y su idea de “ser en el mundo”.
Nuestro ser en el mundo, nuestro modo de ver y de actuar, nuestra “puesta en escena” y las relaciones que establecemos con los demás y con el mundo natural, están determinadas por las experiencias previas que hemos vivido. Nuestras experiencias se constituyen en una suerte de lente a través del cual observamos y actuamos en la realidad. Consciente o inconscientemente “teñimos” nuestras relaciones con las situaciones que nos han ocurrido y que han golpeado o estremecido nuestro mundo emocional y que determinan el universo de nuestras creencias. Una persona que ha vivido duras situaciones de dolor, se vinculará con el mundo desde la desconfianza o desde la pena, o quizá desde el resentimiento si en su búsqueda aprende a culpar a otros de su situación.
Ese “ser siendo” que somos, con su mundo emocional a cuestas, sus historias dolorosas, sus grandes triunfos, anhelos, esperanzas, rabias y alegrías, está obligado a interactuar con otros “seres siendo” con igual cantidad de peso en sus mochilas de vida y en esas fisuras de la comunicación, en esos miedos adquiridos a lo largo de la historia, en esas construcciones culturales que hemos adoptado como herencias de nuestro tiempo, surge la tensión respecto del otro u otra.
Nos identificamos con aquello que le hace sentido a nuestro sistema de creencias, con aquello conocido, con quienes compartimos determinados modos de ser y de estar. Nacemos en comunidades idiomáticas, que profesan determinadas formas de interpretar la realidad, que visten de una particular manera, con gustos culinarios definidos, con una historia compartida, con símbolos e íconos que nos dan una determinada identidad, que atomizan nuestra humanidad y la restringen a parámetros muy reducidos, como pequeños feudos de realidad. El proceso de globalización de los últimos años y las últimas oleadas inmigratorias han golpeado fuertemente en nuestra ventana, obligándonos a revisar y repensar nuestro modo de ver, nuestro ser y estar en la vida.
Las relaciones que establecemos con los demás suelen estar mediatizadas por una suerte de espejo en el que nos reflejamos. Interactuamos con los otros y las otras, pero estamos viendo nuestra propia sombra cuando los miramos. La diferencia nos hace ruido, la diferencia es algo incómodo, algo que nos provoca inquietud, desazón, miedo y rechazo.
Volvemos a ver en el otro, en el diferente, al bárbaro al estilo helénico, el que no es igual que nosotros, el que no comparte nuestros principios, nuestras costumbres y, por ende, que se encuentra en desventaja respecto de nosotros. El bárbaro, entendido como el incivilizado, el inculto, el que no está a nuestra altura se comienza a transformar en un otro incómodo. Establecemos relaciones de poder completamente asimétricas respecto del otro, tanto porque es un inmigrante, porque su color de piel es distinta de la nuestra, porque su condición social no es la misma que la mía, porque su acento no es tan puro, porque sus apellidos o el lugar donde estudió lo hacen diferente a mí. El bárbaro viene a romper mi seguridad, me atemoriza, es el responsable de los delitos que a diario se cometen y en los casos más extremos, está ocupando la tierra que por derecho divino me corresponde a mí habitar, lo que justifica todo tipo de violencia que pueda aplicar contra él, incluida su aniquilación, como tristemente podemos observar en la franja de Gaza en la historia reciente, o en el proceso que significó la conquista de América en la historia pasada.
Recuerdo una hermosa, aunque impactante y muy pertinente frase del célebre filósofo musulmán y nacido en Córdova, Averroes, que dice lo siguiente: “La ignorancia lleva al miedo, el miedo lleva al odio y el odio lleva a la violencia. Esa es la ecuación”. Averroes se constituyó en un puente entre occidente y el mundo musulmán, dos mundos más parecidos de lo que pudiésemos pensar, pero que han transitado, a lo largo de la historia, en una permanente tensión y violencia. Su interés genuino por el saber lo llevó a convertirse en traductor de Aristóteles y en una profunda influencia para el pensamiento escolástico.
Nuestro desconocimiento del otro, colmado en la mayoría de los casos de juicios ficticios, nos impide encontrarnos. El encuentro, cuya raíz etimológica nos remite a estar frente a frente, de cara, mirándonos y entregándonos a la aventura de conocer y aprender del o de la que está frente a nosotros, es la clave para fortalecer una relación intercultural respetuosa y creadora.
María Bori[2], una querida y entrañable amiga, cuya pascua recordaremos en el mes de noviembre, con su ejemplo cotidiano me enseñó que en cada persona hay belleza, una preciosa luz de genuinidad, una chispa de sacralidad, incluso en aquellas que se empecinan en negar, en esconder sus capacidades y virtudes. El regalo de María para quienes la conocimos fue el de ver en cada uno y una de nosotros algo más allá de lo evidente, más allá de la ropa con la que vestíamos, más allá de nuestros discursos, algo profundo que nos hacía especiales, únicos, irrepetibles.
Cada ser humano tiene un valor en sí mismo y parte de la grandeza de la vida radica, precisamente, en reconocer ese valor, esa “legitimidad del otro”, como diría el biólogo chileno Humberto Maturana[3].
Reconocer que todos, en nuestras particulares diferencias, somos legítimos otros, implica un profundo trabajo respecto de la aceptación de que existen diversidades, algunas de ellas ubicadas al otro lado de mi sistema de creencias, muchas de ellas reñidas con mis principios.
El camino de la coexistencia entre culturas es complejo y colmado de desafíos. Hasta ahora la experiencia humana parece indicar que la senda que hemos tomado ha sido la de imponer nuestro modelo de creencias a otros pueblos a través de la violencia. Hemos legitimado nuestra visión de mundo de la manera más extrema, negando al otro y a su legitimidad. En aproximadamente 10 mil años de modelo patriarcal hemos aprendido a constituir sociedades profundamente desiguales, clasistas, racistas, arbitrarias, depredadoras de los ecosistemas, generadoras de infelicidad, basadas en modelos de competencia en los que prima la ley del más fuerte.
El modelo matriarcal, que se sostuvo más de 100.000 años y que se esconde bajo el eufemístico concepto de prehistoria, fortaleció relaciones humanas basadas en la cooperación. Para muchos teóricos, incluido el mismo Maturana, ha sido la cooperación la característica humana más singular y la que nos ha permitido forjar la noción de sociedad, movilizarnos como especie, sobrevivir a las inclemencias climáticas y a las fieras depredadoras. La cooperación debiese ser un sello humano movilizador, un ámbito que aglutine a nuestras comunidades, que nos fortalezca como especie y nos haga mirar el porvenir con tranquilidad y no con la profunda desazón con la que pensamos el futuro en estos días.
La competencia nos hace ver en los demás a rivales, a enemigos a quienes tenemos que vencer, controlar, dominar, como sugiere el brutal corto animado “A Brief Disagreement”[4] de Steve Cutts. Una sociedad que pierde la capacidad de comunicarse, de reflexionarse, de escucharse y caminar juntos, está condenada a su ocaso y este proceso lleva intrínseco el fenómeno de la violencia. Encontrarnos en nuestras diferencias es un camino hacia la paz y la paz, dado el actual escenario internacional, es la única alternativa que nos permitirá trascender como especie.
Pedro TORRES QUINTREL
Profesor de Educación General Básica
Académico Adjunto Universidad de las Américas (UDLA)
Pedagogo Social
Coach Ontológico
Santiago de Chile, Chile
Abril de 2024
[1] Julio Olalla es creador de Newfield Network, institución pionera en la práctica del coaching ontológico en Chile y el mundo.
[2] Maria Bori Soucheiron (1964 – 2019) Educadora. Directora de Gestión Educativa Casabierta COANIQUEM, Santiago de Chile
[3] Humberto Maturana, (1928 – 2021)“La realidad ¿objetiva o construida?. Editorial Anthropos, 1995. España
[4] A Brief Disagreement, “Un breve desacuerdo”. Disponible en el enlace.