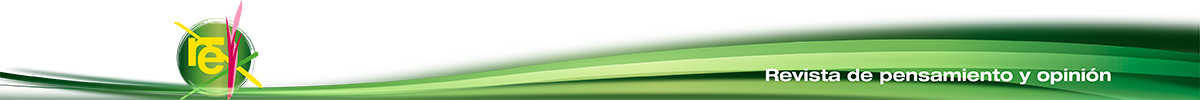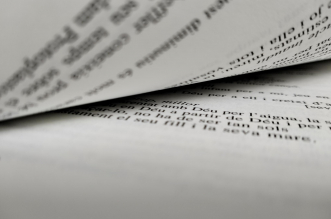Estos hechos me fueron referidos por una amiga radicada en otro país. Soy yo quien les da la forma narrativa, pero no me pertenecen. Sin embargo estoy convencido de que vale la pena compartirlos. Mi amiga me llamó para vernos después de un año de ausencia y me contó en primera persona lo que sigue.
«Sólo ahora me siento capaz de dar forma a esta historia, después de seis meses de intensas conversaciones, silencios repentinos, decenas de alarmantes mensajes de móvil y más de una noche en blanco. En cierto modo tenía desde el principio un final feliz; pero su protagonista está en el laborioso proceso de descubrirlo, esquivando los muchos obstáculos que tiene para ello.
Se trata de un joven de 16 años que hasta hace poco tiempo tenía lo que puede llamarse una vida normal. Vamos a llamarlo Arturo. Aficionado al cine, deportista ocasional, genio de las tecnologías, buen chico y muy amiguero. Tengo con sus papás una sincera amistad desde antes de que se casaran, y sé bien la terrible frustración que los asaltó cuando supieron que no podrían engendrar hijos. Decidieron recurrir a la procreación asistida, que falló varias veces hasta que “adoptaron” un embrión congelado perteneciente a una pareja que, al haber engendrado en el primer intento, no necesitaba el resto de sus embriones. El embarazo, para sorpresa del equipo médico, transcurrió más o menos normalmente. Arturo nació prematuro y con bajo peso, pero sano y pujante. Vivió. Y al crecer se fue granjeando el cariño de todos los amigos de la familia.
Cuando cumplió 16 años, siendo un jovencito despierto y más maduro que el resto de sus compañeros, sus padres pensaron que merecía conocer la verdad sobre su origen. Aquella noche, dijo su madre, es como si le hubieran dado un mazazo en la cabeza. Estaba aturdido y el impacto no le permitió reaccionar. Ellos lo miraban preocupados, sin saber si seguir hablando o callar. Durante varios días pareció volver a la normalidad, pero evitaba las conversaciones prolongadas, parecía más ausente y distraído que de costumbre. Una noche llegó a casa muy tarde, casi de madrugada, ebrio y sucio. Me llamaron y fui de inmediato.

Arturo estaba sumergido en un mar de confusiones que, a mi llegada, logré entrever sólo a través de frases incompletas y miradas ausentes: ¿de quién soy realmente hijo? ¿tenía, entre esos otros embriones congelados, algún hermano o hermana? ¿habrán llegado a vivir? ¿por qué a mí sí me implantaron y a otros no? ¿qué habría sucedido conmigo si llegan a elegir otro embrión para implantarlo a mi madre? ¿quién soy yo realmente? A Arturo, al final, le salió un llanto desgarrado que provenía de las entrañas, todo su cuerpo se sacudía como resultado de una especie de dolor indefinible en lo más hondo de su ser: la duda sobre su identidad, sus auténticos vínculos vitales, la infinitesimal posibilidad que había tenido de llegar a respirar y que sin embargo se cumplió: estaba precisamente allí, ahora, encerrado en su cuarto preguntándose por qué y cómo había llegado a existir. Los abrazos se quedaban cortos, no llegaban a tocar las heridas de su corazón.
Pasaron varias semanas en que sus mejores amigos estuvimos callados, sólo “estando”. Sin palabras le hicimos sentir lo importante que él es para nosotros. Ciertamente no nos da igual el que hubiera sido “otro” u “otra” quien llegara a la plenitud del desarrollo y naciera. Lo queremos precisamente a él.
Por extensión se dio cuenta del milagro que significaba haber llegado a existir, aunque sus amigos le hicieron ver que, en eso, no era original: todos los existentes compartimos la misma suerte de existir habiendo millones de posibilidades en contra. Comprendió poco a poco el papel indispensable de sus padres genéticos, del centro de procreación asistida, de sus padres que decidieron implantarlo, en especial ella, su madre, que lo llevó en su seno y lo cuidó como propio…
Pasó por momentos de intensa ira. Se rebelaba contra el injusto hecho diferencial de haber nacido respecto a los embriones no implantados, sin saber con precisión qué debería hacer para luchar contra eso. Al mismo tiempo, su deseo de conocer a sus padres genéticos topó de momento con la política de privacidad de la clínica donde lo concibieron; pero él dice que no descansará hasta saber quiénes son, pues ello está entre los derechos humanos. Simplemente, quiere conocerlos para completar los datos que, de golpe, le faltan para construir de nuevo su propia identidad. “¡Los genes son parte importante de mí!”, exclamaba con ardor, aunque reconoce en mis amigos a sus padres efectivos y auténticos.»
La historia de Arturo me ha acercado de golpe a las consecuencias personales de todo el proceso científico de experimentación y dominio sobre la vida humana. ¡Qué profundos y de largo alcance son los resultados de esos actos, y qué poco conscientes de ello parecen quienes los practican! A Arturo le parece inaceptable el modo como se gestionan las vidas de los demás. Para bien, los que llegan a nacer. Para mal, los que quedan sólo en unas células anónimas colgadas de la nada. Arturo se siente, de algún modo, hermanado con ellas. Aunque es cierto: las que llegan a desarrollarse y nacer pueden decir, como hoy dice Arturo: ¡Qué suerte que mis padres biológicos decidieran engendrar varios embriones! ¡Y qué suerte que mis padres adoptivos decidieran acoger precisamente ése, implantarlo y permitirle el desarrollo! ¡Gracias a ellos, existo! Está tocando de cerca el misterio –hermoso y terrible- de su propio ser, y su vínculo con la libertad de otros a quienes no conoce.
Íñigo DAMIANI
Orientador familiar
Madrid, junio 2018