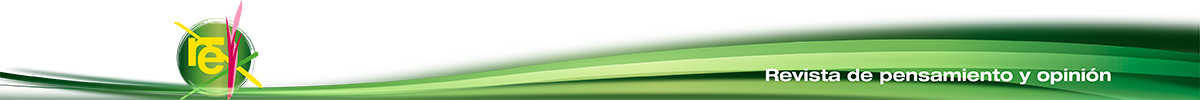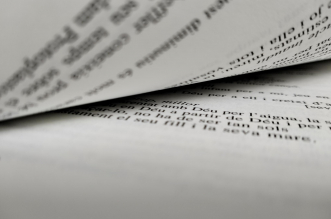Le propongo, amigo lector, un sencillo ejercicio de relajación. Mire otra vez las cosas que en este momento hay a su alrededor: la silla, la butaca, los papeles sobre la mesa, aquel viejo jarrón, quizás el paisaje que se ve a través de aquella ventana… Pero hágalo lentamente como si fuese la primera vez que los mirara. Probablemente descubrirá tras estos objetos cotidianos, tal vez anodinos, matices nuevos. Pero si además hacen bien el ejercicio, sin prisas, con una mirada limpia, sentirá que se relaja, llegará incluso a experimentar una serena paz interior.

Esta nueva mirada sobre un entorno, que quizás hemos visto montones de veces, nos retrotrae a la infancia. Nuestros primeros años fueron la pequeña gran aventura de descubrirlo todo por primera vez: nuestro propio cuerpo, el de nuestros semejantes, nuestro entorno inmediato, las calles de nuestra ciudad, los paisajes… Así como las palabras que aprendimos tienen la importancia de las primeras personas que nos las dijeron, también las cosas que vemos llevan el sello de la primera vez que las descubrimos. Llevan la carga del asombro inicial. Además, ambas experiencias van unidas: en el proceso del conocimiento el descubrir las cosas y aspirar a conocer su nombre fue un todo. Se podría decir que no llegamos a la íntima convicción de haber descubierto algo o alguien hasta que no conocemos su nombre, que no descansamos hasta que sabemos cómo se llaman los elementos que configuran nuestro entorno. Es una forma de sentir que las cosas o las personas de algún modo nos pertenecen, que ya forman parte de nosotros. Adán se enseñoreó de la creación cuando puso nombre a todo.
Dicen que los niños ven bonitas casi todas las cosas y hermosas a casi todas las personas. Sólo cuando las cosas o las personas les resultan hostiles las tildan de feas. Es una primera percepción de la belleza y su opuesto, quizás todavía inmadura y balbuciente, pero con todo el frescor y la riqueza del comienzo, fuente de libertad interior y de entusiasmo. Después, por una determinada educación en los cánones de belleza, condicionada por múltiples factores, este caudal primigenio de experiencia estética puede llegar a angostarse e incluso a extinguirse. Decía el crítico de arte Alexandre Cirici que los niños son capaces de plasmar la belleza mejor que nadie, que son los mejores artistas del mundo hasta que empiezan a copiar, y entonces sus producciones pierden interés.
Le propongo, amigo lector, un segundo ejercicio, parejo al primero. Mire ahora también, con discreción, a las personas de su entorno inmediato, pero hágalo como si fuera la primera vez que las viese. Contémplelas con una mirada limpia, despojada de tantos prejuicios adquiridos e intereses creados que sólo sirven para etiquetar o instrumentalizar y cercenar la posibilidad de un verdadero conocimiento. Descubrirá también en ellos, en sus semejantes, nuevos gestos y matices, quizás llegue incluso a sentir una corriente de simpatía, venida muy de dentro, que le permitirá establecer con ellos una relación más auténtica, profunda y verdadera.
Jaume AYMAR RAGOLTA
Historiador de Arte
Barcelona
Publicado en RE 41