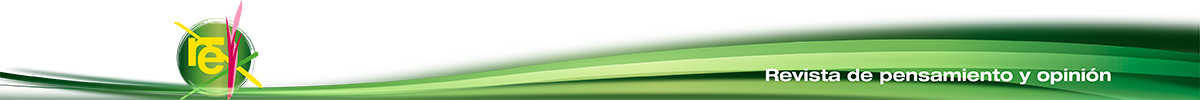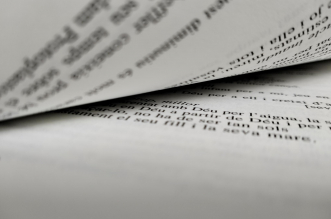(…) nos convertiremos en sabiondos y
sieteciencias en el sentido más
peyorativo de estas palabras.»
Imagen de M W en Pixabay
De un sabio, nuestros mayores nos decían –con cierta ironía– un sabio o un siete ciencias. Una palabra esta última que viene de la llamada Edad Media que, por cierto, no era solamente una edad oscura sino también luminosa, es necesario sólo que leamos y meditemos la Divina Comedia. (Ballarín, Ani): un sieteciencias, era alguien que había estudiado el trívium (tres vías o caminos), gramática, dialéctica y retórica, y el cuadrívium (cuatro caminos), que agrupaba las disciplinas científicas relacionadas con las matemáticas. La suma del trívium más el quadrívium eran estas siete ciencias clásicas. ¿Qué ha quedado hoy?
- La gramática, la ciencia del uso correcto de la lengua, ayuda a escribir y a hablar con propiedad. Hoy, las filologías parecen en decadencia, pero estamos escribiendo más que nunca por las redes, los expertos en duelo recomiendan poner por escrito nuestras penas para elaborarlas, hay técnicos de comunicación y logopedas para ayudar a expresarse a todas las generaciones…
- La dialéctica, la ciencia del pensamiento correcto, que ayuda a buscar la verdad. Hoy se habla de las inteligencias múltiples (Goleman) y, hay una pujanza de la mal llamada inteligencia artificial que es muy útil, pero que incluso puede convertirse en ridícula si no dialoga con la natural, con todos los matices. Un conductor se peleaba con el GPS hasta que su esposa que iba de copiloto le dijo con suave ironía: «no es interactivo».
- La retórica, la ciencia de la expresión, que enseña a colorear las palabras. Pongamos hoy los políticos, aunque la política –como decía un monje– ha pasado de ser el arte de gobernar la polis (tarea propia de los filósofos) a la ciencia más injuriada («todo es política» dicen despectivamente). Pongamos hoy todas las técnicas de comunicación y de marketing… al servicio de unas renovadas ciencias políticas.
- La aritmética, la ciencia que enseña a hacer números. Casi no la usamos en nuestra habla, pero hoy se habla de algoritmos matemáticos, de los conjuntos de operaciones ordenadas que sirven para encontrar la solución de un problema, es decir una serie de instrucciones que son útiles para obtener un resultado final.
- La geometría, la ciencia que enseña a calcular. Gaudí se definía como geómetra (aunque no hubiera sido prácticamente nada sin su calculista Berenguer) y gente de todo el mundo viene a ver la Sagrada Familia sin darse cuenta de que en realidad están fascinados por sus formas geométricas, tan armónicas, grandiosas y, al mismo tiempo, con mesura humana.

«Los niños son sabios,
sus respuestas nos sacuden.»
Imagen Francisco Montero, Pixabay - La astronomía, la ciencia que enseña a cultivar el estudio de los astros. Ante la pantallización de la cultura (Esquirol) debemos volver a mirar las estrellas. Hoy se habla con naturalidad de las posibilidades que abriría la vida en otros planetas.
- La música, la ciencia que enseña a producir notas. La música llena el espacio que hay entre la palabra y el silencio (Torralba). Hoy llega a todas las edades, especialmente las más jóvenes en todo tipo de apoyo y en escuelas en algunos países como Costa Rica que ya la han integrado en su programación habitual.
Y todos estos saberes hay que colgarlos en el colgador del realismo existencial (filosofía). Porque en último término, todo cuelga de una teología renovada que dialogue con las inspiraciones de los místicos y que esté abierta al diálogo intercultural e interreligioso.
Las lecciones de vida de niños y ancianos
Los niños son sabios, sus respuestas nos sacuden. Para ellos los adultos no somos sabios, sino sabiondos o sabelotodo, aunque nunca usen estas palabras. Sólo hay que escucharlos. Era en el cambio de siglo, un programa televisivo, Ciudadanos, con guión del sociólogo Salvador Cardús, estaba dedicado a los niños y contenía una respuesta de una niña de unos siete años que hoy se habría convertido en viral. Le preguntaban: «¿cómo son los adultos?» Y ella, un poco estirada, respondía: «los adultos son pesados, cotillas y dicen cosas que no son». Era como decir: están muy encima nuestro, nos hacen demasiadas preguntas y tienen una percepción de la realidad que no es la nuestra y, por lo tanto –según nosotros– es errónea. Hace muy poco la Maia, una niña de 9 años, en un almuerzo donde los niños eran minoría, añadía valiente: «los adultos sois aburridos». Se entiende: los niños y niñas jugamos y estamos contentos. Los adultos no, o no lo suficiente.
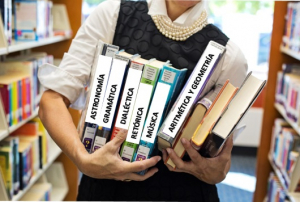
realismo existencial (filosofía). Porque en último término, todo cuelga
de una teología renovada que dialogue con las inspiraciones de los
místicos y que esté abierta al diálogo intercultural e interreligioso.»
Imagen de Jill Wellington en Pixabay
Todos viajamos constantemente de la realidad a la ficción, pero los niños se entretienen más en la ficción (Aranguren). A todos conviene por ejemplo descubrir la sabiduría escondida del juego sano. Tocar un instrumento es jugar. El catalán y castellano «tocar el piano» en francés es jouer du piano o play the piano. Literalmente: «jugar al piano». Y el juego que dejamos en la infancia, lo retomamos en la ancianidad. He visto una fotografía de Pau Casals –violonchelista de fama mundial– de anciano, corriendo por la playa con una cometa. Incluso las realidades más sublimes, como la eucaristía en la tradición católica, es un tipo de juego (González Padrós).
«Niños nacemos, niños volvemos», dice la sabiduría popular. Los dichos son tesoros de sabiduría. Esto quiere decir que, tomadas al pie de la letra, pueden contener errores, pero todo error contiene un núcleo de verdad y cuando mayor es el error, mayor el núcleo de verdad que contiene (Ratzinger): es evidente que los ancianos viven el tiempo de otra manera: se fijan objetivos a corto plazo. Sienten que el tiempo es un tesoro que se les escapa y se vuelven contemplativos del momento presente y de las realidades cotidianas. Para un anciano –como para un niño– sólo hay dos tiempos verbales: ‘ahora’ y ‘no ahora’. Una anciana enferma estaba sentada en el pasillo de un hospital, pasaban los médicos a hacer visita. Un médico joven le dijo impertinente: «usted señora debe hacer poco ya en esta vida…» Y ella le respondió: «doctor yo hago algo muy importante: veo vivir.» En Andalucía, un viejecito se sentaba al inicio de un callejón sin salida. Los turistas pasaban curiosos y le decían: «¡buen día!» Y él les respondía con: «¡hasta luego!» (Pemán).
Los adultos aprendemos a hacer poso de sabiduría o a vivir sabiamente cuando dialogamos con el niño que fuimos y con el anciano que quizás seremos. Si no, nos convertiremos en sabiondos y sieteciencias en el sentido más peyorativo de estas palabras.
Jaume AYMAR RAGOLTA
Historiador del Arte (URL). Sacerdote
Barcelona, España
Artículo publicado originalmente en la Revista RE num. 116, edición catalana