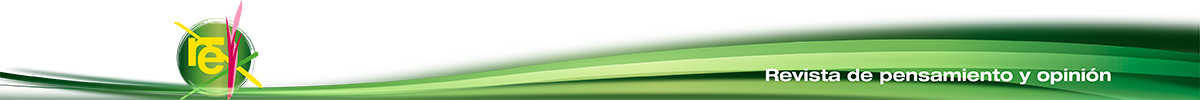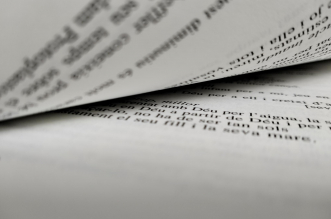porque es el primer paso para disfrutar de
entornos agradables, donde valga la pena vivir.»
Hay un cúmulo de circunstancias que, ciertamente, no depende de nosotros. Hay hechos que no podemos cambiar, que debemos asumir y afrontar con serenidad. Nadie puede cambiar, por ejemplo, a sus padres, ni a sus hermanos, ni el día en que nació, ni su pasado. Puede olvidarlo o, mejor dicho, intentar olvidarlo, pero no puede cambiar lo que se sucedió en el tiempo pretérito.
Es mucho lo que se nos ha dado en nuestras vidas o, según se mire, mucho lo que hemos recibido, que sencillamente no hemos decidido. Intentar cambiar lo que no se puede cambiar es de necios, pero no hacer todo lo que es humanamente posible para mejorar lo que puede mejorarse es de cobardes. La cuestión puntiaguda radica en discernir una cosa de la otra. No siempre es fácil discernir lo que es pétreo de lo que es líquido. A veces, lo que aparentemente no podía cambiar nunca, cambia; pero también ocurre lo contrario, que lo que supuestamente mejoraría queda igual de manera indefinida. […]
Tiene sentido velar por la calidad de los vínculos que, lentamente, tejemos a lo largo de la existencia personal. Esta manera de dar sentido a la vida no entra en colisión con el acto de dar vida y acogerla, sino que está plenamente relacionada. De hecho, sólo puede haber una buena acogida si entre los padres y el recién nacido se establece un vínculo de calidad. Velar por la calidad de los vínculos es cuidar de los lazos afectivos, de los lazos invisibles que nos unen a las personas que amamos.
No somos átomos aislados, ni vivimos de manera autosuficiente. Nos necesitamos mutuamente. El lazo es constitutivo de la vida humana. Venimos de un vínculo originario, crecemos primeramente vinculados a un ser humano que es nuestra madre y tendemos a abrirnos creativamente a los otros, a establecer relaciones, interacciones de naturaleza muy diversa. Somos, en parte, los vínculos que establecemos y no podemos quedar al margen de los demás, aunque nos empeñemos. Tiene sentido velar por la calidad de los vínculos, trabajar a fondo las relaciones interpersonales, porque de la calidad de las interacciones depende, en gran parte, la calidad de la propia vida y de la vida de los demás.
Es diferente vivir con una persona amable y atenta que vivir con un déspota amargado. Es diferente levantarse cada día junto a alguien comprensivo y generoso que levantarse al lado de alguien que sólo piensa en él y en nadie más. La calidad de la vida está directamente relacionada con la calidad del vínculo que establecemos.
Para dotar de sentido la vida, no hace falta tener muchas interacciones, ni conocer muchas personas, ni disfrutar de una gran vida social. Lo único que hace falta es profundizar en los vínculos, ir al fondo y darse cuenta de los misterios que esconde el otro y que, solo si se exploran con delicadeza, querrá mostrarnos. No es la cantidad de relaciones lo que dota de sentido una vida, sino la calidad de los vínculos, la exquisitez del trato que somos capaces de dispensar. Muy a menudo se busca en una nueva relación lo que no se encontró en la anterior. No hay ninguna relación superficial que llene la sed de sentido. Tenemos sed de profundidad y, a veces, la buscamos estúpidamente patinando por la superficie, cuando lo que hay hacer es descender verticalmente hasta el fondo del otro.
En ocasiones, nos damos cuenta que lo que dota de sentido a la vida no es ni el trabajo, ni el éxito social, ni el dinero, ni el reconocimiento público. Es sencillamente, una amistad, una relación de mutua benevolencia, de confidencialidad y de intimidad compartida. Saber que puedes confiar en alguien, que hay alguien en el mundo dispuesto a escucharte; tener la convicción de que alguien quiere tu bien y que, en la más remota de las distancias, piensa en ti, dota por sí mismo a la vida de sentido. Cuando se experimenta una certeza como ésta, no hay que ir de un lugar a otro mendigando afecto; no se percibe la necesidad de tejer más relaciones, ni de vaciar la intimidad en cualquier contenedor. Entonces no se sufre la desazón por ampliar la red, para conectarse una y otra vez, por conocer más y más personas, porque aquel vínculo es tan potente por sí mismo, tan sólido y profundo, que él —por sí sólo— justifica haber nacido y embellece la existencia.
La calidad de los vínculos depende, esencialmente, de nosotros. No hay excusas en esto. Depende de la profundidad que proyectemos en cada relación. Podemos patinar de un lugar a otro, podemos intentar contentarnos con el trato superficial y con la cortesía social, pero tenemos la capacidad de ir al fondo, de descender a las entrañas intangibles del otro, de visitar su universo personal y de abrir la puerta de nuestro pequeño mundo. La calidad de una relación es consecuencia de la penetración, del cuidado y del respeto.

trabar lazos de nuevo, buscar confidentes, amar y dejarse amar, para que la vida siga teniendo sentido.»
No siempre podemos elegir las personas que nos acompañan en el vagón, pero podemos esforzarnos para que, mientras dure el trayecto, sea agradable el encuentro. A veces será fácil, porque espontáneamente nos sentiremos empáticamente unidos a los otros; mientras que otras veces será muy arduo, ya que los caracteres no congeniarán. No siempre tenemos cerca a las personas que amamos, pero de nosotros depende la calidad del entorno humano. Depende de lo que decimos, de lo que hacemos, del gesto que los demás vean reflejado en nuestro rostro. Depende de cómo administremos los silencios, los espacios, de todo lo que hacemos y dejamos de hacer frente a los demás.
Es diferente viajar en un vagón de tren con personas generosas, dispuestas a compartido lo que tienen, discretas y atentas, que viajar con personas groseras, poco fiables y escandalosas. En el primer caso, el trayecto se hace agradable, incluso a través de él, puede llegar a nacer una nueva amistad, una relación fecunda en el futuro. En el segundo caso, el trayecto es penoso y largo y esperamos con avidez la hora de la llegada.
La calidad de los vínculos es determinante para sentirse bien en el vagón, para vivir el viaje de una manera agradable. No es tan importante adónde se va, sino con quién se va. No sabemos con certeza, hacia dónde va el tren de la historia, pero sabemos que nos encontramos en un vagón con otras personas. Podemos hacernos agradable este tiempo de interludio; pero también podemos hacernos la vida imposible. Depende de nosotros y de nadie más. La relación es, pues, determinante para que el viaje sea una aventura maravillosa, digna de ser recordada.
La calidad de una relación depende, esencialmente, de las virtudes de las personas que entran en interacción. No depende de sus cuerpos, ni de la riqueza material que atesoran, tampoco depende de la condición sexuada, ni del rango social, menos aún de su raza o de la lengua materna. Depende de las virtudes, del carácter, de su excelencia ética.
La persona virtuosa es amada y deseada por sí misma, porque su presencia y conversación son agradables. Sentimos el deseo de sentarnos junto a alguien paciente, humilde y generoso; tolerante y prudente. No es necesario buscar artificiosamente el encuentro; la buscamos inconscientemente. Las virtudes son la esencia de la calidad humana y, por esto mismo, la raíz de una óptima interacción. Quien se hace el propósito de trabajar interiormente las virtudes y, de manera especial presta atención a las habilidades de carácter social, como la amabilidad, la simpatía, la cortesía o la escucha, teje buenas relaciones y su presencia es deseada. […]
A través del encuentro con el otro, aflora la pregunta del sentido y en el encuentro podemos tratar de responderla con más perspectiva que individualmente. La conversación sincera y abierta, lejos de formulismos y de envaramientos institucionales, es una de las mejores creaciones humanas. Aparentemente es muy poco y, sin embargo, en el intercambio franco y amoroso de palabras, que el pensamiento toma nuevas dimensiones, porque en el transcurso de la conversación, el otro nos ayuda a ver más claro.
La verdad está en el estrato más profundo de la persona y se abre camino, cuando con detenimiento y coraje, cada uno enfila el camino hacia su propio centro. Muchas veces son los demás quienes nos ponen en camino hacia lo más nuclear. El sentido no se pone desde fuera; es escuchado desde dentro. Hay que poner el oído del espíritu y estar atento. Hay que hacerse sumamente receptivo, convertirse en un recipiente vacío, para que la llamada tenga lugar.
En la entraña más profunda del ser humano tiene lugar una llamada personal, única e intransferible, llamada a vivir una vida valiosa, bella, verdadera y noble. No se trata de convertir la vida en lo que los demás esperan que hagamos con ella. No se trata de vivirla como algo sabido, predeterminado, como una retahíla de días completamente previsibles. Para vivir una vida con sentido, hay que permanecer atento a la propia interioridad y escuchar qué es lo que estamos llamados a hacer en este mundo. El amigo que escucha y habla al oído propicia este viaje, sin retorno, al núcleo más íntimo de nuestro ser.
Hay que pararse, tomar aliento, observar meticulosamente la realidad, contemplarse a sí mismo y entrar en diálogo con los demás, porque en este encuentro con los demás tomamos conciencia de que todos intentan proyectar un sentido a su vida y, por contraste, aprendemos a aclararnos a nosotros mismos. Cada ser humano es, en definitiva, su proyecto, un proyecto fallido o exitoso, esbozado o coronado, brutalmente interrumpido por la muerte o alcanzado en la vejez.

acompañan en el vagón, pero podemos esforzarnos para que,
mientras dure el trayecto, sea agradable el encuentro.»
La calidad de los vínculos y la calidad de nuestra vida individual están íntimamente relacionados. Ya sabemos que la calidad de la vida de una persona depende de muchas variables, del factor salud, de los recursos económicos de que dispone, del bienestar emocional y del entorno medioambiental en el que vive, de una convergencia de elementos, pero deriva —esencialmente— de la calidad de los vínculos. La persona no es un ser aislado, ni una isla independiente de todo. Es un ser comunicativo y social, un proyecto abierto al futuro y los demás, un nudo de relaciones, y la calidad de estos vínculos incide decisivamente en su vida emocional, en el estado de ánimo y en su salud psicosomática.
Tiene sentido vivir en un entorno donde sentirse querido y reconocido, donde los demás no pasan de todo. Cuando una persona experimenta, en su interior, que es amada tal como es, que es aceptada y valorada, desea vivir, siente que su vida tiene sentido. Cuando, en cambio, se siente olvidada por todos, dejada de la mano de Dios o es objeto de un trato humillante y vejatorio, experimenta que su vida no tiene ningún sentido. Entonces siente deseos de morir, de anonadarse. La calidad de los vínculos no es un hecho irrelevante a la hora de determinar el sentido de la vida.
Tiene sentido trabajar activamente para que nuestras interacciones sean agradables y sensatas. Hay que cuidarlas, como si fueran un tesoro, porque, de hecho, lo son, aunque sea muy frágil y fácilmente se puede dañar. Después de todo, la belleza del mundo depende, en gran parte, de la calidad de los vínculos que hemos sido capaces de mantener a lo largo de la vida. […]
No podemos esperar que el otro sea la única fuente de sentido, tampoco podemos vivir una vida llena de soledad. Incluso los hombres más solitarios se sienten vinculados a otra entidad, a un todo mayor que les habla en el interior. Viven empáticamente unidos a los espíritus más grandes de la humanidad, a la naturaleza, a Dios, a los seres espirituales. Los solitarios se aíslan del mundo para vivir más intensamente aquella relación originaria, porque el ruido mundano les priva de centrarse en aquel vínculo fundamental.
Forjar vínculos, sin embargo, es arriesgarse a padecer, a sufrir el drama de la ausencia. Amar a alguien es estar dispuesto a darse totalmente, es exponerse al dolor, es dejar de ser autosuficiente. Los vínculos son fuente de sentido, pero la disolución de los vínculos no puede hundirnos en el absurdo. Fácil de decir, pero difícil de asumir, porque cuando el otro lo es todo y desaparece del vagón, el vacío que queda es inmenso.
Cada vínculo es único, porque cada persona es única y nadie puede sustituir a la persona ausente, pero hay que trabar lazos de nuevo, buscar confidentes, amar y dejarse amar, para que la vida siga teniendo sentido. Quede claro, pues: la ausencia de una persona es un vacío inmenso que ningún otro, ni en el presente ni en el futuro, puede llenar nunca. La ausencia de la persona amada comporta una grave crisis de sentido, activa el vértigo existencial, un «no saber a qué atenerse», una caída libre en la desesperación.
Sólo puede estar ausente el que, previamente, ha estado presente. La muerte de la persona desconocida no es percibida como ausencia, porque nunca había estado presente en la propia vida, pero la muerte del ser querido propicia una dolorosa ausencia. No es tan sólo el vacío que deja en el espacio físico del hogar el que duele, sino el vacío que abre en el alma. Aquella ausencia nunca nadie puede llenarla porque cada ser es único. Es posible rehacer la vida, experimentar otros encuentros, entusiasmarse con otras presencias, pero aquel vacío nadie, en la historia futura, podrá rellenarlo nunca.
La vida tiene sentido cuando está trabada por vínculos sólidos. Las relaciones líquidas, efímeras e inconsistentes no llenan a la persona. La satisfacen, tal vez, momentáneamente, pero este ser de profundidad que es la persona no se contenta con vínculos líquidos. Desea solidez. Cuando una persona se sabe amada incondicionalmente, cuando sabe que puede contar con el amigo siempre y en todo momento, experimenta una serenidad interior que ninguna otra cosa le puede ofrecer. Esta experiencia interior es el estado de felicidad.
La relación con el otro es inquietante por otro motivo. Su manera de vivir suscita la pregunta del sentido. Al ver cómo come, como ama, hacia dónde va, cómo viste, me pregunto qué sentido tiene su vida y por qué doy otro sentido a mi vivir. Desde esta perspectiva, la presencia del otro es un estímulo para reflexionar sobre el sentido de la propia vida.
Tiene sentido hacer agradable la vida a los demás, ser cuidadoso en el trato, elegante en las formas y discreto cuando conviene. Es un buen propósito esforzarse por mejorar las interacciones: hay mucho en juego. Cuando falta el debido trabajo, los vínculos se deshilachan y lo único que queda es la soledad, un montón de yos aislados.
La consecuencia final de la dejadez en los vínculos es la soledad no deseada, aquella soledad que roba el corazón y no deja vivir. Quedarse solo puede ser un acto libre, una manera de fugarse de las relaciones efímeras y de buscar una relación originaria; pero también el fruto amargo de no haber cuidado, suficientemente los vínculos.
Velar por la calidad de las relaciones es un objetivo que podemos proponernos. Es un sentido incluyente, porque nadie quede al margen por principio. Tiene sentido velar por la calidad de los vínculos, porque es el primer paso para disfrutar de entornos agradables, donde valga la pena vivir.
* Texto cedido por su autor publicado en el libro El sentido de la vida.
Francesc TORRALBA ROSELLÓ
Filósofo
Publicado originalmente en RE catalán núm. 95