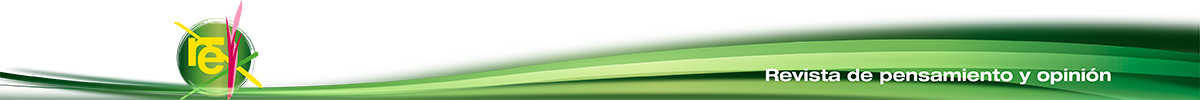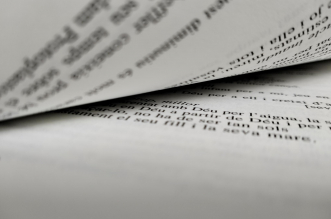No hay salud sin salud mental. Últimamente he sentido esta frase en innumerables ocasiones y me he dado cuenta de que nadie se atreve a cuestionar esta idea, no hay duda de que es así, no es posible concebir una salud plena sin garantizar la salud mental.
Es el psicólogo norteamericano Leon Festinger quien por primera vez en 1957 formula el concepto de disonancia cognitiva en su obra A Theory of Cognitive Dissonance. Festinger describe la tensión o disarmonía interna que a menudo puede surgir entre nuestro pensamiento o creencias, y nuestra conducta. Cuando esta disonancia se produce, la persona se ve automáticamente forzada a generar nuevas ideas y creencias, para que sus ideas y actitudes encajen, y poder así reconstruir una cierta coherencia interna.
Querría regresar tres años atrás, cuando la escalada de contagios por un virus proveniente de China vertió nuestra sociedad a una crisis sanitaria sin precedentes. Ante el imprevisto e imprevisible ascenso diario de contagios, hospitalizaciones, admisiones a las UCIs y muertes, la reacción de nuestros dirigentes, de una precisión casi quirúrgica, consistió en el establecimiento de una serie de medidas encaminadas a minimizar el impacto de lo que comenzó como epidemia para convertirse en muy poco tiempo en pandemia. De forma casi instantánea se determinaron una serie de medidas y estrategias para frenar la progresión del virus, familiarizándonos de la noche a la mañana con la palabra confinamiento, el uso de mascarillas y gel hidroalcohólico, el teletrabajo y la distancia física y social.

Nos acostumbrábamos a la avalancha de cifras que contabilizaban el número de infecciones, pacientes ingresados, camas libres en la UCI, y también en el horror de los términos estadísticos que anunciaban las muertes. Los epidemiólogos pasaron a ser figuras mediáticas, y los balcones el punto de reunión de las familias que brindaban aplausos a quienes vivíamos la pandemia desde dentro. Descubrimos lo mejor de muchas personas, también lo peor de muchas otras. Altruismo e individualismo descarnado a partes iguales. Vivimos una tormenta perfecta que, aunque tímidamente parecía amainar muchas veces, volvía a estallar sin piedad en cada una de las olas.
No hay salud sin salud mental. Cada una de estas medidas iba dirigida a preservar la salud de la población, a evitar nuevos contagios, ingresos y muertes, pero ¿qué pasó con la salud mental? Éramos conscientes de que una situación como la que estábamos viviendo podía tener consecuencias en la salud mental de la población, no sólo en las personas que afrontaban la crisis desde primera línea, ni en las que sufrían pérdidas irreparables, tomando la gripe española del último siglo como precedente, éramos conscientes de que la pandemia tendría inevitablemente un impacto en la salud mental de las personas.
Un estudio reciente publicado en la prestigiosa revista The Lancet ha informado sobre un aumento sustancial de la prevalencia del trastorno depresivo mayor y de los trastornos de ansiedad como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Las cifras no dejan de ser alarmantes; un aumento del 27,6% de los casos de depresión, lo que supone un incremento estimado de más de 53 millones de casos en todo el mundo, y un aumento del 25,6% de los trastornos de ansiedad, incrementando en más de 76 millones los casos a nivel mundial. Otro hecho preocupante es quien más ha sufrido este impacto; los datos son claros, las mujeres se han visto mucho más afectadas que los hombres y mucho más la población joven que la adulta.
El efecto de la pandemia no ha sido el mismo para hombres y mujeres. Es un hecho objetivo que las mujeres han estado más expuestas al riesgo de infección como consecuencia de su mayor presencia en profesiones y áreas de primera línea, o en servicios esenciales como son la sanidad, los servicios sociales, los cuidados formales e informales, la alimentación, el comercio y la limpieza. Las mujeres también tienen un papel central en el trabajo doméstico y de cuidados, lo que las somete a más situaciones de precariedad y empobrecimiento. Además, la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños ha aumentado lamentablemente durante la pandemia y los días de confinamiento.
En cuanto al impacto sobre la población infantil y juvenil, la UNESCO declaró que la COVID-19 podría ser la perturbación más grave de la historia de la educación a nivel mundial, estimando que 16.000 millones de estudiantes de más de 190 países se enfrentarían a problemas de escolarización durante 2020. El cierre de escuelas y la extensión de las limitaciones sociales evitaron las reuniones de los jóvenes en espacios físicos comunes, lo que ha repercutido en la capacidad de aprender e interactuar con los iguales, tomando mayor protagonismo la comunicación a través de dispositivos y la formación e información proveniente de pantallas y redes sociales. Por otra parte, la población más joven tiene más probabilidades de permanecer sin trabajo tanto durante como después de las crisis económicas. Debemos ser conscientes de que esta población, cuya salud mental se ha visto más afectada, es la destinada a liderar en las próximas décadas el futuro de nuestro planeta.
A los datos reflejados en el estudio de la revista The Lancet, hay que añadir otros no menos contundentes; nuestro país ha visto un aumento preocupante de los problemas de conducta alimentaria, también un triste récord en la cifra de suicidios consumados o un sorprendente incremento en el registro de muertes por sobredosis. Los investigadores que firman dicho estudio sugieren que el aumento de las tasas de infección por SARS-COV-2 y la disminución de la movilidad humana podrían ser los principales mediadores de este aumento de problemas de salud mental. Es importante señalar que estos dos indicadores incorporan los efectos combinados de la propia propagación del virus, más los efectos de las medidas preventivas sanitarias. Las medidas escogidas como el confinamiento en el hogar o el distanciamiento físico y social alteran los procesos relacionales, que son la base del bienestar emocional y la salud mental. El deterioro gradual de los procesos relacionales debido a la interrupción del apoyo social y la reducción de la interacción interpersonal cotidiana conduce a un debilitamiento claro de las estrategias de afrontamiento del estrés. En consecuencia, aumentan también los niveles de malestar psicológico, lo que constituye el preludio necesario para la aparición de trastornos mentales.
Otros factores a tener en cuenta son los procesos de duelo acumulados por las diversas pérdidas sufridas en la pandemia, la crisis económica posterior y el miedo a un futuro protagonizado por la incertidumbre. También hay que considerar que las personas con trastornos psiquiátricos ya instaurados han podido experimentar cambios y alteraciones en la atención durante la reclusión domiciliaria, lo que a medio plazo se ha traducido en un potencial. empeoramiento de sus síntomas.
Retomando el concepto inicial, la aparición de una disonancia cognitiva nos obliga a desarrollar nuevas cogniciones y comportamientos para intentar restaurar una armonía perdida. Aunque la salud no existe sin la salud mental, ésta quedó en un segundo plano a la hora de elaborar los planes de contingencia para hacer frente a la pandemia. En este sentido, la urgencia condicionada por la pandemia ha movilizado a las administraciones, a los gobiernos y a los responsables políticos a responder a unas necesidades de salud mental no satisfechas que, a pesar de ya existir previamente a la presente crisis sanitaria, son ahora más patentes que nunca. La salud mental está claramente sobre la mesa, en los medios y en boca de todos.
Tras el impacto de la pandemia en el bienestar psicológico de las personas, la inacción no puede ser una opción. Probablemente el esfuerzo por corregir nuestra disonancia ha favorecido el desarrollo de nuevos planes de acción sobre la salud mental, como el desarrollo del programa de bienestar emocional, o la consolidación del plan catalán de prevención del suicidio, pero no debemos quedarnos sólo con esta respuesta correctiva; mantener y aumentar progresivamente los recursos que la pandemia ha proporcionado es esencial. La amenaza sobre la salud mental es real e innegable, y es necesario que las administraciones actúen como la población merece, necesita, espera y desea.
Las estrategias deben promover el bienestar mental y centrarse en los determinantes del deterioro de la misma, exacerbados por la pandemia, y en las intervenciones para tratar a quienes han desarrollado una patología. A corto plazo, esto debería significar cuando menos duplicar los recursos para mantener un mínimo de equidad social y sanitaria. A nivel del sistema sanitario, es imprescindible aumentar el porcentaje del PIB que se destina, con un plan de refuerzo del capital humano. Ello implica la necesidad de reforzar urgentemente los servicios públicos de salud, la atención primaria y hospitalaria, sin dejar de lado los servicios sociales y la participación. comunitaria.
No hay salud sin salud mental. En el marco de la época en que se empieza a hablar de la necesidad de aumentar la ‘inversión’ en armamento y defensa, ahora más que nunca hay que luchar por mantener y consolidar una inversión en salud que es sin duda mucho más rentable y necesaria, y con más énfasis en su hermana pequeña y olvidada, la salud mental.
Narcís CARDONER
Psiquiatra. Director del servicio de Psiquiatría del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
cardoner@gmail.com
Publicado originalmente en RE catalán núm. 110