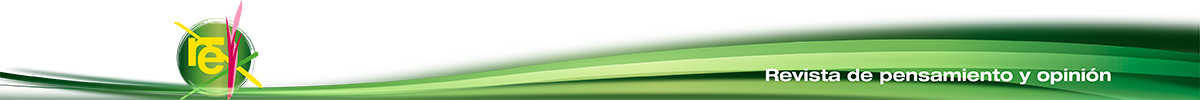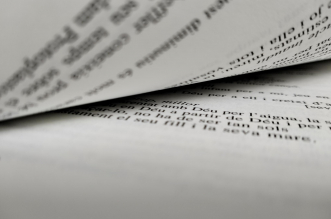cuando menos en los aspectos más escandalosamente
dañinos y negadores de derechos y servicios básicos
y esenciales de las personas…»
Imagen de Leroy Skalstad en Pixabay
En toda interrelación humana se echa en falta, de una manera u otra y lo reconozca o no, ‘aquello’ que nuestra voluntad de comunicación más genuina nos empuja a satisfacer: la rigurosa igualdad entre los hablantes o interlocutores. Esta es, conceptualmente, bastante clara y sencilla de comprender. Sin embargo, vivencialmente, la igualdad está lejos de ser sentida e integrada como realidad presente en toda interacción humana, independientemente de las diversas y a menudo discordantes u opuestas formas de ser, de pensar y de hacer de los individuos.
No estoy afirmando, pues, que no crea ni, menos, que no quiera la plena igualdad entre los humanos. Lo que intento señalar es que, lo que en teoría queríamos para todos como punto de partida, principio ético y derecho universal, no es: la isonomía o igualdad de todo ser humano ante toda ley, no es tal. Pues su contrario, la desigualdad, es desgraciadamente todavía el punto de llegada para mucha, demasiada gente, después de haberla sufrido toda la vida. Los que sufren desigualdad desde el día que vinieron al mundo. Para ellos, el punto de partida es también la igualdad, pero por defecto. Y obviamente, estos son los que más la encuentran a faltar y los primeros (¿y únicos?) que pueden denunciar con más fuerza, credibilidad y dramatismo existencial, su falta.
Sabido es que vivimos en una sociedad en la que las desigualdades no brotan por generación espontánea, sino de las estructuras fundamentalmente injustas de un sistema capitalista –neoliberal– en el que el homo economicus prima por encima del homo solidarius, los intereses del homo competitivus y corporativus pasan delante de los del homo cooperativus.
Dudo que haya nadie que se exclame de disfrutar de una condición, situación o estado de igualdad respecto a su vecino. Pero no dudo que haya quien se queje de su desigualdad. Al fin y al cabo, querer ser igual al otro es muy lógico y natural. Sin embargo, si no sabemos o no podemos responder a la pregunta, ¿igual en qué?, nos será muy difícil captar el sentido profundo de la igualdad, que no consiste principalmente en tener lo mismo o tanto como otro. Y a medir aquella sólo en términos cuantitativos y patrones comparativos.
Yendo de derecho a los derechos –y deberes– humanos, la verdadera igualdad se convierte en una necesaria utopía en el contexto de nuestras sociedades altamente individualistas y utilitaristas, hedonistas, materialistas y consumistas.
Son, por el contrario, las desigualdades las que ponen en entredicho y gravemente en cuestión el sentido de la justicia. Tantas y tantas desigualdades que claman al cielo, sufridas por tantas y tantas personas concretas, comunidades y pueblos enteros que hace poco menos que imposible (a no ser que se sea un individuo con escasa conciencia moral) no pensar que no vamos bien a estas alturas de la historia humana. Y seguimos ‘normalizando’ y aceptando las pequeñas y grandes iniquidades de cada día en tantos lugares y en tantas circunstancias, resignándonos al ‘hecho creencia’ –¿fatalidad?– que siempre ha sido así (o peor) y demasiado a menudo lo despachamos con un displicente y conformista ‘es lo que hay’.
Flagrante carencia
Bastante evidente: cualquier persona puede sentirse, en un momento dado, que no recibe un trato de igual a igual con otro, en el pulso de un tú a tú respetuoso, correcto y equilibrado. Y tal vez es así porque no cree ser tenido en cuenta, no ya como interlocutor válido, sino en su única singularidad y singular unicidad. Y no puede evitar verse, paradójicamente, discriminado por ser quien es. Discriminación quizá involuntaria, ciertamente. Pero no menos sentida por quien lo experimenta como una desigualdad que no deja de ser infravaloración tácita de su persona. Y eso hace daño.
Y es que ninguna relación personal acaba de ser moralmente satisfactoria cuando la objetividad no parte de una estricta igualdad intersubjetiva. Es decir, de la justa y consciente apreciación del medio ético o ethos en que aquélla se despliega y desenrolla. En este aspecto, cualquier forma de desigualdad pone de relieve una falta –leve o grave– de equidad entre humanos, concebidos como co-semejantes.

con toda la pobreza, exclusión, sufrimiento, abusos y
discriminaciones que originan, los deja indiferentes.»
Imagen de Engin Akyurt en Pixabay
Es obvio que aquí no me refiero a aquellas desigualdades que tienen lugar en el intercambio, comercio y transacciones tangibles y otros ‘trajines’ de la vida cotidiana, pues aquellas abundan. Si bien también se presupone que los beneficios o perjuicios, las ganancias y las pérdidas que se producen pueden generar grandes satisfacciones, así como también fuertes frustraciones. Éstas, sin embargo, no afectan, por decirlo así, al ‘fondo’ ontológico de la persona, ya que no la hace menos igual a nadie.
Se puede aspirar legítimamente a la igualación social, económica, política, de género, cultural, etc., pero no a la igualación ontoética, pues ésta ‘subyace’ en el seno humano en tanto que humano. Cabe decir claramente que el concepto de humanidad, si no es universal, predicable y aplicable a todo hombre y a toda mujer, deja de tener contenido y cualquier igualdad de derechos –y deberes– se convierte en una falacia del peor tipo.
Y respecto al concepto de desigualdad es innegable su ascendente negativo, el cual designa la carencia más flagrante cuanto más acentuado es su contraste con el término positivo de igualdad. Pero no está en el terreno de abstracciones conceptuales ni teóricas que se puede afirmar y, sobre todo, vivir la igualdad que quiere o sueña, ni criticar y rechazar la desigualdad que detesta y encuentra inaceptable en cualquier ámbito público o privado, y en cualquier campo individual o colectivo.
En el orden de la ‘polis’ (del griego antiguo ciudad) y, por extensión, el gobierno y el estado de un país y una nación, la desigualdad de sus habitantes, sólo la ve quien no puede dejar de sufrirla, y ‘sólo’ la sufre quien no puede mirar hacia otro lado. Quien, en el malvivir que le causa tal nociva situación, se pregunta cómo es que en una sociedad democrática donde los ciudadanos tienen los mismos derechos –y deberes– en un plano, pues, de igualdad universal, hay más desigualdades de las que se pueden contar, que afectan a tantas vidas que no parecen contar. Pregunta que debería ser el móvil primero de todo político profesional digno de su cargo, y responder con acciones, decisiones, leyes e iniciativas con una voluntad de servicio capaz de mantener a raya la siempre tentadora, perniciosa y perfidiosa voluntad de poder.
Iguales en la desigualdad
Por otro lado, no hay ningún motivo para no creer que ser iguales en la desigualdad, puede crear fuertes vínculos y valiosas complicidades en la solidaridad de los de abajo. ‘Estatus’ de poder de los despoderados, empoderamiento de los de abajo confrontados al poder preeminente de los de arriba.
Aludo al homo politicus sin atribuciones de gobernanza ni retribuciones crematísticas, ni influencias mediáticas. He aquí la fuerza del latido humano, desde la calle, desde la más viva y comprometida cotidianidad.
Por suerte o por desgracia, el día a día de la mayoría de la población mundial, que ya suma ocho millones de habitantes (incluyendo quien esto escribe), no creo que lo pase con la percepción de que vivimos en el mejor de los mundos, pero sí el único.

–leve o grave– de equidad entre humanos, concebidos como
co-semejantes.» Imagen de Myriams-Fotos en Pixabay
Claro que hay notorias excepciones, aquellas que vienen de las clases dominantes, las élites corporativistas, reducidos grupos de intereses centrípetos, oligarquías financieras e individuos obscenamente opulentos que han amasado inmensas fortunas, alcanzado altísimas cotas de poder y por los que este mundo ya no puede ser mejor. Y encima, tienen la desvergonzada, malsana ambición de ‘conquistar’ un futuro solamente para ellos, y colonizar y ocupar otros ‘mundos’ en forma de planeta.
No hace falta decir que las desigualdades manifiestas en tantas esferas de la sociedad, con toda la pobreza, exclusión, sufrimiento, abusos y discriminaciones que originan, los deja indiferentes. No se hacen ningún problema. Por el contrario, de la desigualdad de los demás, viven… la mar de bien. Perfectamente instalados y acomodados en el mundo, además, tienen la obsesión y delirio prepotente de pagarse expediciones de lujo a otros ‘cuerpos’ planetarios del sistema solar, mientras van creciendo las desigualdades en la tierra.
Es bastante constatable que el estado actual del mundo no presenta un panorama muy halagüeño. Sin entrar en análisis socioeconómicos –que no me corresponden– no creo que haya que señalar que la disparidad clamorosa entre las rentas más altas y las más bajas va aumentando en una relación inversamente proporcional, y en claro retroceso –o estancamiento– de las rentas medias.
Vista esta tan descompensada situación general, soy de la opinión, ni única ni tampoco nueva, que no iría nada mal la socialización democrática de las riquezas impulsada por una sostenida movilización social y política. Esto podría contribuir significativamente a corregir las desigualdades mundiales, cuando menos en los aspectos más escandalosamente dañinos y negadores de derechos y servicios básicos y esenciales de las personas (salud, educación, vivienda, acceso y participación en la vida pública y cultural, etc.). Un enfoque integral, centrado en la erradicación de la pobreza, sobre todo la más extrema, que arraigue en una nueva mentalidad abierta a la transformación de la sociedad en clave radicalmente igualitaria.
Dadas las múltiples crisis que nos tocan tan de cerca, se impone un cambio de paradigma y de modelo socioeconómico, energético y medioambiental. De entrada, creo que habría que revisar el concepto de propiedad privada, indisociable del capitalismo sistémico el cual se sostiene en las desigualdades legitimadas por el corpus jurídico del derecho positivo y de las leyes impersonales –y, por tanto, pseudomorales– del mercado. Pero como no hay ninguna ley humana que sea eterna, no se hace nada sobre todas las luchas que favorezcan su cambio o mejora, su supresión, derogación o abolición, tomando el pulso y la fuerza de los movimientos históricos de las sociedades humanas.
El primer problema de la propiedad privada yo diría que radica en el obsesivo sentido de posesión que se le otorga y, lo que es peor, con que se vive, se defiende y protege y a menudo con un celo crudamente inhumano. La propiedad, entonces, presenta el riesgo real de acabar siendo privadora de otros. Y en muchos casos no deja de tener un rasgo excluyente, por una razón tan sencilla como descarnada: la afirmación visceral del posesivo personal ‘mío’ o ‘mía’ respecto a una determinada propiedad, sea cual sea. Y la separación y cierre hacia los de fuera. Y, en definitiva, a la exacerbación ‘posesivista’ del individuo o individuos que justifican lo injustificable: la perpetuación de las desigualdades.
Josep JUST SABATER
Poeta
Publicado originalmente en revista RE catalán núm. 113