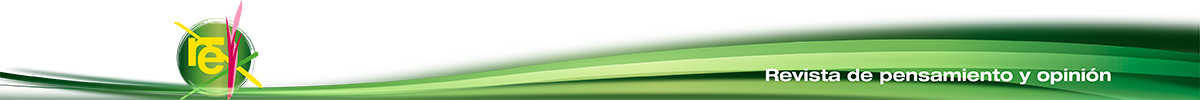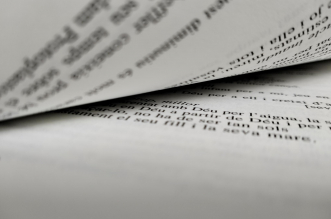El término lo acuñó Larry Dossey en 1982. Se anticipaba así a la aceleración que marca estas décadas del siglo XXI.
En una ocasión escuché una expresión curiosa “…este hace nada, muy rápido”, un modo un tanto irónico de expresar que la rapidez no siempre es sinónimo de eficiencia.
La inmediatez, la velocidad, es un valor muy apreciado en la sociedad actual y se exige en casi todos los ámbitos de nuestras vidas. Familia, trabajo, amigos e incluso ocio están constreñidos en agendas aglomeradas, mostrándonos que el tiempo es un bien escaso.
Las nuevas tecnologías con Internet favorecen esta cultura del “ya, ahora mismo”. Sin duda que tiene muchas ventajas; se acortan distancias y se permite una mayor fluidez en las relaciones humanas tanto familiares como laborales, con la riqueza que aportan. Pero esta cualidad que caracteriza nuestra sociedad hay que vivirla con prudencia: un exceso de aceleración comporta riesgos.
Y es que una de las enfermedades más frecuentes a nuestro alrededor es el estrés derivado de la escasez de tiempo para realizar la gran cantidad de actividades que planificamos o nos son demandadas cada día. Este estrés se expresa en patologías diversas: digestivas, cardiovasculares, psicológicas o de otra índole.

Se ha ido normalizando el lograr objetivos en lapsos mucho más breves que hace cincuenta años y, aunque parezca ventajosa, esta inercia nos empuja, nos acelera interiormente y nos puede hacer perder el control de nuestras vidas. Por ello, es importante tomar conciencia de nuestros ritmos, escuchar nuestro cuerpo, comprender que ciertos cambios son lentos, entender que hay una cadencia adecuada para cada cosa y compases muy diversos que tenemos que armonizar.
Maestros del tiempo
En mi experiencia como médico en atención primaria podemos caer en ese extremo: aplicar velocidad para ver a más pacientes. Pero resulta evidente la diversidad de ritmos que hay considerar según cada situación. No es igual el que aplicamos al atender la urgencia de alguien con un dolor agudo o que entró en fibrilación, que la pausada dedicación requerida por un anciano o una persona que va a la consulta por problemas laborales y tiene ansiedad. Tiempo: ¡qué necesario entregarlo, compartirlo del modo adecuado a cada necesidad!
Es un aprendizaje que se va interiorizando, de algún modo, similar a los cambios en las marchas cuando conducimos. Se arranca despacio, se va acelerando progresivamente; se frena cuando es necesario. No siempre podemos ir a toda velocidad, ni forzando constantemente la marcha, porque hay el riesgo de sobrecalentar.
El antídoto para la enfermedad de la aceleración permanente pasa por evitar la multitarea, concentrar la atención en cada acción que realizamos y nutrirnos diariamente de espacios de soledad y silencio donde misteriosamente se restaura nuestro sistema bloqueado y se recupera nuestro ritmo vital.
Algunas iniciativas sensibles a este problema apuestan por reconquistar la lentitud: realizar cada actividad, cada tarea, desde la paz y el sosiego; ahondar en el instante conscientes de su riqueza, recuperar el gusto por lo que hacemos.
Entienden que una vida más pausada expresa control de los ritmos de la vida y muestra la capacidad para decidir la velocidad que conviene a cada situación. Evitar que la prisa se convierta en un piloto automático que rija nuestra vida. Ir despacio nos permite encontrar el sentido de lo que hacemos y conectar con ese pozo interior que nos habita. En definitiva, se trata de ser libres, maestros del tiempo para establecer nuestros ritmos interiores y de relación con los otros.
El desafío requiere de gran intrepidez porque en muchas circunstancias el entorno no lo facilita y nos arrastra… pero merece la pena intentarlo. Se trata de la salud, no sólo personal sino de toda la sociedad.
Remedios ORTIZ JURADO
Médico de familia
Madrid, Octubre 2019