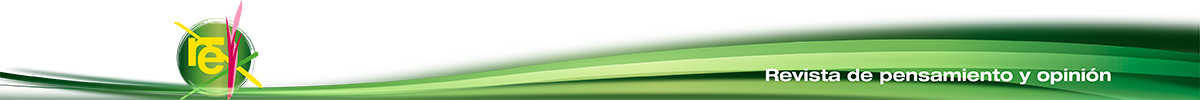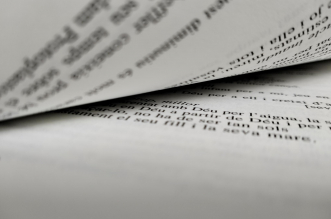¿Cuándo tenemos un problema social?
 Generalmente, consideramos que un problema es de arraigo social en función de su gravedad (si es la salud o la vida de las personas lo que “está en juego”, valoramos que se trata de un problema muy grave, por ejemplo); del número de personas o de colectivos a los que afecta (como una epidemia, que también tendría la categorización de problema médico o de salud pública); del tiempo de duración (un contratiempo puntual de solución inmediata no sería considerado un problema social); del impacto emocional que ocasione en los afectados, allegados y en quienes no lo padecen; del trato que los medios de comunicación le dispensen (aquello que pone en jaque el sistema o el orden establecidos, suele aparecer durante tiempo prolongado en los titulares de los diarios, los informativos, las redes, etc.); depende de las alteraciones, disfunciones o perjuicios que provoca en el día a día, en el desarrollo de las actividades y en la marcha habituales de la sociedad. Por último, también la Justicia, condicionada por los valores del momento histórico y no siempre libre de presiones ejercidas por intereses partidistas económicos, morales, políticos, etc., tiene la potestad de declarar qué se configura como un mal común de envergadura social. (Pensemos en la Ley Seca, en los EEUU, como muestra de ello).
Generalmente, consideramos que un problema es de arraigo social en función de su gravedad (si es la salud o la vida de las personas lo que “está en juego”, valoramos que se trata de un problema muy grave, por ejemplo); del número de personas o de colectivos a los que afecta (como una epidemia, que también tendría la categorización de problema médico o de salud pública); del tiempo de duración (un contratiempo puntual de solución inmediata no sería considerado un problema social); del impacto emocional que ocasione en los afectados, allegados y en quienes no lo padecen; del trato que los medios de comunicación le dispensen (aquello que pone en jaque el sistema o el orden establecidos, suele aparecer durante tiempo prolongado en los titulares de los diarios, los informativos, las redes, etc.); depende de las alteraciones, disfunciones o perjuicios que provoca en el día a día, en el desarrollo de las actividades y en la marcha habituales de la sociedad. Por último, también la Justicia, condicionada por los valores del momento histórico y no siempre libre de presiones ejercidas por intereses partidistas económicos, morales, políticos, etc., tiene la potestad de declarar qué se configura como un mal común de envergadura social. (Pensemos en la Ley Seca, en los EEUU, como muestra de ello).
El cambio climático y sus consecuencias se erigen ya como algunos de los principales problemas sociales, amén de ecológico, contra el que se enfrenta el ser humano. El machismo criminal es un problema social genuino y de primer orden. Probablemente, el más grave. El paro laboral, la precariedad económica. El absentismo y el fracaso escolares. Los desahucios.
¿Es el consumo abusivo de drogas un problema social?
El consumo de drogas, sin duda, cumple con todos los requisitos citados: muchas personas han perdido la vida y, a otra infinidad, le ha supuesto un antes y un después en su calidad de vida; es un hábito que permanece en el tiempo y del que no tenemos previsión de que finalice (más bien, todo lo contrario); las consecuencias anímicas son innegables, tanto en el drogodependiente, como en la familia, como en aquellas personas sensibilizadas por esta práctica, o en quienes fueron víctimas de la delincuencia que las drogas generan; los medios nos informan hoy sí y mañana también de detenciones vinculadas al tráfico de estupefacientes (en los años 80, las sobredosis por heroína fueron caldo de cultivo para la labor periodística). Por último, la afectación en el funcionamiento social: cientos de personas fallecidas o incapacitadas por el abuso de drogas; jóvenes y no tan jóvenes que nos han dejado huérfanos de sus capacidades, virtudes, habilidades, ilusiones. Ese submundo creado y movido por su mercado y consumo, paralelo al devenir normativo, en que la ilegalidad, la violencia, la prostitución, etc. campan a sus anchas mientras decenas de personas juegan a la ruleta rusa con cada consumo, como posibles candidatos para sufrir una crisis de ansiedad, un brote psicótico o un accidente de tránsito. O la movilización de amplios sectores de la población en contra de las mafias que comercian con ellas y las llevan hasta cualquier rincón del barrio. La Administración, dando respuesta a una infinita demanda de tratamiento por parte de las personas toxicómanas. Las fuerzas del orden público no cesan en su esfuerzo por incautar el mayor número de alijos para evitar que lleguen a la calle. En efecto y a día de hoy, las drogas son un problema social.
Las drogas, desde siempre
Pero: ¿Cuándo empieza el consumo de drogas a mostrarse como tal? ¿En qué momento histórico? ¿De qué manera? ¿Siempre fue así?
Sabemos con suma certeza que, desde sus orígenes, las culturas, tribus, familias, asentamientos, agrupaciones, en definitiva, cualquier grupo de personas que se constituyese como núcleo social, ha hecho uso de las sustancias psicoactivas. Tan sólo aquellos pueblos que echaron raíces en el Ártico no las conocieron, por una sencilla razón: su clima y su suelo helados no permitían que sobreviviese planta alguna. Pero nos consta que babilónicos, sumerios, a lo largo y ancho de la actual China, los vikingos, las civilizaciones mediterráneas, las culturas precolombinas, etc. han consumido drogas, ora con fines médicos, como fármacos sanadores o coadyuvantes, ora en rituales sociales de iniciación (el paso de la adolescencia a la adultez), mágicos o religiosos (para contactar con los muertos); como sazón gastronómica o para alentar a las tropas en la guerra. No obstante, no se tiene constancia de que, antes del siglo XX, pudieran haber supuesto un problema social, esto es, lo suficientemente extendido y lesivo como para considerarlo un peligro para la integridad de ese consenso de convivencia al que denominamos sociedad.
Tenemos constatado que, durante la Edad Media, dejaron de utilizarse un gran número de plantas (mandrágora, estramonio, adormidera, cánnabis), de las cuales se habían extraído hasta el momento sustancias psicoactivas para el tratamiento de enfermedades, por considerarse remedios propios de los pueblos paganos, anteriores al Cristianismo. No obstante, las invasiones y la expansión de los pueblos árabes devolvieron la vida a estas prácticas, gracias a sus vastos conocimientos en Medicina y Farmacología.
 Uno de los canales por los que circularon las drogas, desde esa ancestral utilización especializada, hasta arraigar en el corazón de las sociedades civiles, principalmente como objeto lúdico y de placer, fueron las guerras. Lukasz Kamienski nos lo expone espléndidamente en su libro Las drogas en la guerra, en el que nos presenta los conflictos bélicos como auténticos laboratorios de pruebas, en que los conejillos son los soldados, a los que se les suministra todo tipo de sustancias que mejoren sus cualidades guerreras: resistencia, fuerza, rapidez, atención, vigilia, insensibilidad al dolor, etc. El autor llega a plantearse si no será la guerra una droga más para el ser humano.
Uno de los canales por los que circularon las drogas, desde esa ancestral utilización especializada, hasta arraigar en el corazón de las sociedades civiles, principalmente como objeto lúdico y de placer, fueron las guerras. Lukasz Kamienski nos lo expone espléndidamente en su libro Las drogas en la guerra, en el que nos presenta los conflictos bélicos como auténticos laboratorios de pruebas, en que los conejillos son los soldados, a los que se les suministra todo tipo de sustancias que mejoren sus cualidades guerreras: resistencia, fuerza, rapidez, atención, vigilia, insensibilidad al dolor, etc. El autor llega a plantearse si no será la guerra una droga más para el ser humano.
Pero no todas las drogas requirieron de esas vías para acceder hasta la población civil, porque, como dije antes, muchas sustancias psicoactivas ya formaban parte de la idiosincrasia de sus pueblos, formando incluso parte de su cultura, ritos e historia. El vino, verbigracia, en las sociedades del Mediterráneo. La hoja de coca (¡Ojo! No nos confundamos: la hoja o el polvo de hoja de coca no provoca los efectos agudos ni las consecuencias indeseables de su derivada la cocaína), allá por las culturas andinas. La amapola o el opio, en pueblos del próximo oriente y Asia. Mas, reitero de nuevo, no podemos decir que, en las citadas civilizaciones, causasen los suficientes estragos entre su población como para considerarlo una epidemia o un problema social. Más bien, todo lo contrario: eran herramientas de cohesión.
Aquí me detengo para referirme a las Guerras del Opio, libradas entre China y algunos países europeos occidentales, en la primera mitad del siglo XIX. Gran Bretaña y Francia obligaban al gigante asiático a comprarles el opio que traían desde sus plantaciones en la India, y otras colonias, ocupadas por los británicos, bajo coacción, amenazas económicas y militares, a pesar de que el gobierno chino se negaba a comprarla. En este caso, la amapola sí diezmó a la sociedad china, en que los fumaderos de opio eran tan numerosos como pueden serlo ahora los locales de juego Sportium, de apuestas deportivas (otra lacra. Creo que cuando en un juego se arriesga dinero, deja de ser un juego para pasar a ser un negocio). Fue con Mao Tse Tung que se abolieron definitivamente estas prácticas que habían precipitado a la adicción a 1 de cada 7 u 8 chinos. Devastador, a título personal como a nivel familiar y social.
El soldado adicto que vuelve a casa
Como decía, las contiendas bélicas, en que se dotaba al soldado con un paquete de fármacos adictivos que mejorarían su rendimiento, y el afán de colonización, vía de importación de sustancias apenas conocidas por el invasor, y de las que se hacía un uso restrictivo, diríase responsable, hasta ese momento y a lo largo de la historia, en el lugar colonizado, son dos realidades que propiciaron la difusión de las drogas por todo el planeta.
 El tabaco se conoció en Europa cuando lo trajeron del, para nosotros, Nuevo Continente (de Nuevo, nada). La morfina, por ejemplo, a partir de la Guerra de Secesión norteamericana, se extendió lo suficiente como para activar las alarmas. No sólo los soldados, para paliar el dolor de sus heridas, traumatismos, amputaciones, infecciones, etc. se enganchaban a los opiáceos. Igualmente, las amas de casa que permanecían a la espera de que su marido retornase del campo de batalla, hicieron uso de ellos para combatir la melancolía, el miedo y la soledad. También en EEUU, tras la derrota en Vietnam, muchos soldados que se engancharon en la guerra continuaron enfermos intentando reincorporarse a la sociedad civil, amén de la cultura hippie reinante, en que la psicodelia se erigía como movimiento contracultural y pacifista. (Vincular el consumo de drogas a iniciativas o ideologías de reivindicación política fue muy propio de las décadas de los 60, 70 y 80; lo cierto es que no existe nada mejor que las drogas para poder desestabilizar y erradicar cualquier propuesta alternativa a lo establecido, por buena que sea en sus intenciones, sus medios y sus objetivos). Cierto es que se practicaron medidas para desenganchar a los soldados, pero no resultaron eficaces en la mayoría de los casos.
El tabaco se conoció en Europa cuando lo trajeron del, para nosotros, Nuevo Continente (de Nuevo, nada). La morfina, por ejemplo, a partir de la Guerra de Secesión norteamericana, se extendió lo suficiente como para activar las alarmas. No sólo los soldados, para paliar el dolor de sus heridas, traumatismos, amputaciones, infecciones, etc. se enganchaban a los opiáceos. Igualmente, las amas de casa que permanecían a la espera de que su marido retornase del campo de batalla, hicieron uso de ellos para combatir la melancolía, el miedo y la soledad. También en EEUU, tras la derrota en Vietnam, muchos soldados que se engancharon en la guerra continuaron enfermos intentando reincorporarse a la sociedad civil, amén de la cultura hippie reinante, en que la psicodelia se erigía como movimiento contracultural y pacifista. (Vincular el consumo de drogas a iniciativas o ideologías de reivindicación política fue muy propio de las décadas de los 60, 70 y 80; lo cierto es que no existe nada mejor que las drogas para poder desestabilizar y erradicar cualquier propuesta alternativa a lo establecido, por buena que sea en sus intenciones, sus medios y sus objetivos). Cierto es que se practicaron medidas para desenganchar a los soldados, pero no resultaron eficaces en la mayoría de los casos.
En Francia, concretamente entre sus intelectuales y artistas, fue el cánnabis el que puso el ancla importado por los soldados franceses napoleónicos que ocuparon Egipto, primero, y los que participaron, tiempo después, en las invasiones coloniales de inicios del siglo anterior.
La anfetamina, cuyo uso en la II Guerra Mundial permitía a los aviadores británicos volar durante horas y horas sin desfallecer, poder llegar y bombardear los objetivos a destruir, regresar y aterrizar en casa (el cansancio y el sueño que atenazaba a los pilotos era tal, que muchos morían accidentados en el momento de aterrizar, finalizada la misión), pasó a ser conocida y consumida por sectores de la población civil en todas sus variantes hasta la época (dexanfetamina, metanfetamina).
También los soldados del III Reich iban provistos de sustancias adictivas para soportar mejor las inclemencias del combate. La blitzkrieg o guerra relámpago, que permitió conquistar mucho territorio en un breve espacio de tiempo, se relaciona también con ese estado de permanente alerta y energía que producen las anfetaminas.
En España, igualmente nos llegó el hachís a través de los militares que volvían a la península, fuese de permiso o ya licenciados, desde sus cuarteles sitos en Marruecos y el Sáhara.
Muchos soldados rusos destinados en Afganistán (en un primer momento, por periodos de 2 años… demasiado tiempo para soportar el horror de la muerte y el aburrimiento del campamento en tiempos de inactividad), se engancharon a la heroína y volvieron a sus casas con la adicción en la sangre y el cerebro.
Antonio CALERO BAUTISTA
Educador social especializado en salud mental y adicciones
Barcelona (España)
Febrero del 2020